 |

|
|
;Las complicaciones neurológicas de la Endocarditis Infecciosa (EI) son reconocidas desde 1885, cuando William Osler enfatiza la importancia clínica de la triada: fiebre, soplo cardíaco y hemiplejía en la endocarditis(1). La importancia del reconocimiento de estas complicaciones radica en: 1.- Su alta frecuencia, la que en las diferentes series varia entre
un 9 y 80%, con un promedio de 30% (1, 2, 3, 4, 5, 6,7). A pesar de los cambios epidemiológicos, métodos diagnósticos y tratamiento de esta afección, las cifras anteriores se han mantenido más o menos igual en el tiempo (2,4). Esto puede ser debido en parte a que, como vimos, la complicación neurológica puede ser el motivo de consulta, y por lo tanto ocurrir antes de poder dar un tratamiento al paciente. Por otra parte, con los mejores tratamientos, sobreviven pacientes que anteriormente fallecían antes de presentar complicaciones neurológicas (4). La frecuencia de complicaciones neurológicas de la EI es variable, y se ha relacionado principalmente a los siguientes parámetros. 1.- Germen: son más frecuentes en relación a las EI
por estafilococo aureus, probablemente debida a la mayor virulencia de
este agente infeccioso (2,4,5,6,8). 3.- Tipo de válvula: en algunas series la EI de válvulas mecánicas tienen un mayor frecuencia de complicación neurológica (11). 4.- Presencia de vegetaciones: la presencia de vegetaciones, especialmente son de un tamaño de 10 mm., en algunas series se ha asociado a mayor frecuencia de complicaciones neurológicas (4). 5.- Embolia periférica: los accidentes vasculares encefálicos (AVE) como complicación de una EI van asociados en un 40 a 50% de embolias periféricas, mientras, los pacientes que no presentan AVE, sólo en un 25% tienen embolias periféricas (1,4). Al respecto es de destacar que otras patologías cardíacas que producen embolias encefálicas como la fibrilación auricular, infarto al miocardio, etc., sólo excepcionalmente, en cifras que bordean el 2%, dan embolias periféricas concomitantemente con la encefálica (12). La mayoría de las complicaciones neurológicas de la EI ocurren preferentemente al inicio del cuadro, ya sea siendo su motivo de consulta, o en los primeros días de evolución (2,3). En una serie, en un 47% de los pacientes la complicación neurológica fue el motivo de consulta, y en un 29% adicional éstas ocurrieron durante la primera semana, lo que da un total de que un 76% de ellas ocurrieron ya sea al inicio o durante la primera semana de diagnosticada una EI. En esta misma serie se destaca que a su vez un 76% de las complicaciones neurológicas ocurrieron antes del inicio del tratamiento antibiótico (4). Esto es de suma importancia en el tratamiento oportuno y adecuado de estos pacientes, ya que el riesgo de AVE en relación a una EI disminuye a menos de un 5% después de 48 horas de controlada la infección (5,6,7) Así mismo, la recurrencia de un AVE en la EI controlada es de menos de un 5%, por lo que la embolia encefálica única no es indicación de cirugía cardíaca (1,2,4,5,7,8). Son múltiples los tipos de complicaciones neurológicas en relación a la EI (Tabla N° 1) (2).
La frecuencia de ellas varía en las diferentes series. En la tabla se muestra una recopilación de 6 series que suman mil catorce pacientes. Más de la mitad de las complicaciones corresponden a AVE, sea isquémico o hemorrágico (3,4,5,6,8). A las señaladas en la tabla se pueden agregar otras menos frecuentes como cefalea pura, infecciones del disco intervertebral con osteomielitis, embolia de la médula espinal y mononeuropatía única o múltiple, secundaria a embolias del vasa nervorum (8,9). Los mecanismos de las complicaciones neurológicas más frecuentes se señalan en la tabla N° 2 (2).
Las hemorragias cerebrales son secundarias al daño vascular producto de una embolia séptica, y no por una pura bacteremia (13). Es así como entre un tercio y la mitad de las hemorragias van precedidas de embolias sintomáticas a ese territorio. La encefalopatía, que se manifiesta como una alteración de conciencia, también puede ser debida a microembolias múltiples o microabcesos múltiples (2,8). Dado que como se señaló más arriba, los AVE son el tipo de complicación más frecuente de la EI, nos referiremos a continuación solamente a ellos. En relación a los AVE isquémicos, estos son secundarios a una embolia sea aséptica o séptica. Inicialmente todos los infartos son pálidos o anémicos y posteriormente algunos sufren transformación hemorrágica. Los infartos por embolias sépticas tienden a tener mayor porcentaje de transformación hemorrágica, llegando a cifras del 60% (14). La mayoría de las transformaciones hemorrágicas son asintomáticas, pero en los pacientes que están recibiendo anticoagulantes aumenta en 2 a 3 veces el porcentaje de sintomáticos. Los AVE hemorrágicos pueden ser de dos tipos: hemorragia
intraparenquimatosa o hemorragia subaracnoídea. Este tipo de complicación
es la que tiene un mayor porcentaje de mortalidad, que va entre un 25
a 80% en las diferentes series (2,4,8,15). Los mecanismos de estas hemorragias
son principalmente dos. Los aneurismas micóticos o infecciosos,
son la causa de un poco menos de la mitad de los casos (1,8,13,16). Estos
aneurismas son secundarios a embolias sépticas a las vasa vasorum
ya sea de esa arteria o de las arterias vecinas, con inflamación
del espacio perivascular, con compromiso principalmente de las capas más
externas de la arteria, lo que las debilita formándose un aneurisma
(1,2,13,16). Estos aneurismas se ubican preferentemente en los vasos más
distales de los territorios superficiales, especialmente de la arteria
cerebral media (50 a 80% de los casos) (16) y no a nivel del polígono
de Willis. Estos aneurismas son pequeños y en un 10 a 20% múltiples
(8,17,18). Con frecuencia el neurólogo se ve enfrentado a diversas preguntas respecto a las complicaciones, o posibles complicaciones neurológicas, en un paciente con EI. 1.- ¿Es necesario practicar un estudio angiográfico a todos los pacientes con EI en búsqueda de un aneurisma micótico infeccioso?. La opinión es casi unánime en cuanto a practicar este examen en todos los pacientes que presentan un AVE hemorrágico (6,16,20). Algunos autores incluyen además: a aquellos pacientes que hacen un AVE embólico (8,16), dado que hemos señalado que los aneurismas con frecuencia van precedidos de este tipo de fenómeno; a los que presentan una cefalea severa, especialmente si es focal, o no cede con tratamiento antibiótico (8,21); a los con Tomografía Computada de Cerebro que muestra alguna alteración (2); a los que presentan convulsiones (16); a los que tienen indicación de anticoagulantes (5,8); a los pacientes que hacen un déficit neurológico focal (16); a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca (8); y finalmente hay quienes recomiendan practicar este estudio a todos los pacientes que presentan EI. Estas recomendaciones se basan en series pequeñas, que no permiten realmente establecer la historia natural de este tipo de complicación. Aquellos que propician hacer este estudio con más frecuencia, lo hacen basado en que la ruptura de un aneurisma micótico tiene una alta mortalidad. Hay quienes siguiendo un modelo matemático consideran que no se justifica hacer angiografía cerebral en ningún caso (15). Nuestra posición ha sido de reservar este estudio para aquellos pacientes que hacen un AVE hemorrágico. 2.- ¿Cuál es el tratamiento de un aneurisma infeccioso? La mayoría de los autores recomienda, en los casos de aneurismas rotos, abordables quirúrgicamente, y si el paciente esta estable médicamente, operarlos (1,8,9,22). En el caso de aneurisma no roto, la mayoría de los autores se inclina por un tratamiento antibiótico, con el cual al menos 50% de ellos desaparece (15) y control angiográfico, en plazos variables que van entre 10 días a 3 meses (2,18,19). Si a pesar de ello el aneurisma no desaparece, o peor aún, crece, recomiendan la cirugía, sin establecer plazos, y reconociendo que en ocasiones a pesar de crecer, el aneurisma posteriormente desaparece (1,2,14). En el caso que sean múltiples, y no desaparezcan con los antibióticos, se recomienda operar el más grande (16), o a todos los accesibles quirúrgicamente (8). Otros autores recomiendan operar todos los aneurismas únicos y accesibles quirúrgicamente y finalmente otros son de opinión de operar a todos, y aquellos que no se pueden eliminar, reforzarlos (21). Dado que la cirugía de estos aneurismas es difícil, habitualmente no tienen cuello, la arteria está friable (13), y con frecuencia se termina clipando dicha arteria, la recomendación más razonable es la de operar aquellos aneurismas rotos, accesibles quirúrgicamente y los no rotos que no responden adecuadamente con la terapia antibiótica. El tratamiento endovascular por los mismos motivos señalados en el tratamiento quirúrgico, es difícil, y habitualmente se termina por ocluir la arteria, por lo que no se ha constituido en una buena alternativa terapeútica. 3.- ¿Si el paciente va a ser sometido a cirugía cardíaca, se requiere operar primero el aneurisma infeccioso?. La mayoría de los autores considera que si el aneurisma se ha roto se debe operar antes que el corazón. Si el aneurisma no se ha roto, no es de indicación quirúrgica antes de la cirugía cardíaca. No se ha descrito ningún caso en que un aneurisma infeccioso se haya roto en relación a la cirugía de corazón (2,16). En estos casos se recomienda poner una válvula biológica, y no mecánica, para evitar anticoagulación prolongada (2). 4.- ¿Están indicados los anticoagulantes en los AVE embólicos en relación a endocarditis infecciosa?. A mediados del siglo pasado se consideraba que los anticoagulantes eran no solamente útiles para disminuir la recurrencia de embolia, si no que permitían una mejor penetración de los antibióticos al trombo de la válvula (2,6). Posteriormente se ha visto que los anticoagulantes, y tal como se señaló más arriba, aumentan el porcentaje de transformación hemorrágica sintomática de estos infartos, que por su mecanismo tienen una alta tendencia a sufrir este tipo de complicación. Por otra parte, como ya hemos visto, la recurrencia a embolia es baja una vez controlada la infección. Por estos motivos hoy en día no se recomienda el uso de anticoagulante en endocarditis de válvulas nativas (6,9). En el caso de endocarditis de prótesis, o si coexisten otras fuentes embólicas como una fibrilación auricular, se recomienda el uso de anticoagulantes (2,7,8). Finalmente la figura N° 1 corresponde a un organigrama de flujo de cómo manejar los pacientes que presentan una complicación neurológica y requieren de cirugía valvular (20). FIGURA # 1
CIRUGÍA VALVULAR EN PACIENTES CON ENDOCARDITIS Y COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS No hay un esquema establecido de cómo manejar a estos pacientes. La complicación neurológica no constituye una contraindicación absoluta de la cirugía cardíaca (23). La decisión de operar a un paciente, y el momento de hacerlo, se debe tomar caso a caso, considerando los riesgos y beneficios para ese paciente en particular. En relación a la cirugía cardíaca puede bajar la
presión arterial, dañando la zona de penumbra del foco isquémico,
a la vez de aumentar el edema de éste. A su vez, el uso de anticoagulantes
puede determinar una transformación hemorrágica sintomática
del infarto o producir una hemorragia intracraneana, o una recurrencia
de ésta si ha ocurrido previamente (20,24). Hay series en que el
riesgo de complicación neurológica aumentó en tres
veces en los pacientes operados de corazón que habían presentado
un AVE embólico en lo tres meses previos (25). Las complicaciones
neurológicas en relación a cirugía cardíaca
en algunas series son más frecuentes en los casos de AVE embólico
en relación a una EI (26). Aún la mayoría de los
autores considera que la tomografía computada es el medio de elección
para estudiar a un paciente que presenta una complicación neurológica
en relación a una EI (20). Es más, hay quienes recomiendan
hacer una tomografía computada de cerebro a todos los pacientes
en que se plantea una cirugía cardíaca, dado que en su experiencia,
hasta un tercio de los AVE embólicos relacionados a la EI son asintomáticos
(27). Debe reconocerse si que la resonancia magnética es superior
para mostrar por ejemplo microembolias o microabcesos múltiples,
en caso de una encefalopatía sin focalización (6,20). En
el caso de un infarto pálido hay otros autores que considera basta
esperar 4 días (6), e incluso otros han encontrado que la cirugía
no aumenta las complicaciones que presentan los pacientes sin cirugía,
por lo que no ven objeción para que ésta se haga de inmediato
(22,27,28), salvo que el déficit neurológico sea severo
(27). En el caso de infarto hemorrágico, este se ha relacionado
con una mayor frecuencia de complicaciones en relación a la cirugía
cardíaca (27) por lo que se recomienda una espera mayor. En el
caso del aneurisma roto, luego del tratamiento neuroquirúrgico,
otros autores recomiendan esperar 8 a 14 días (20). En el caso
de las crisis isquémicas transitorias o meningitis la cirugía
cardíaca se puede hacer de inmediato. REFERENCIAS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
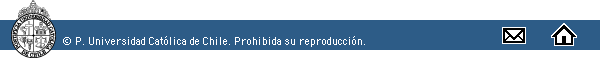 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||