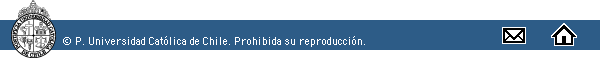Introducción.
Desde que Imbach en 1981 empleó inmunoglobulina intravenosa
(IgIV) en altas dosis para tratar el púrpura trombocitopénico
inmune en niños (1), su uso se ampliado a un gran número
de otras patologías. De entre ellas destacan las inmunodeficiencias
y ciertas enfermedades autoinmunitarias.
En los últimos año hemos visto que en neurología
esta terapia ha tenido un especial auge, posibilitando una alternativa
terapéutica frente a patologías que, o no tenían
tratamiento o estos eran muy engorrosos y con resultados cuestionables
(2, 3). No obstante, es necesario tener una visión crítica
frente a su uso (4, 5), considerando para ello la evidencia disponible
en la literatura (3).
La presente revisión tiene por objeto describir las principales
características farmacoclínicas de la IgIV, actualizar
lo que se sabe sobre su mecanismo de acción, analizar sus indicaciones
potenciales con especial énfasis en aquellas respaldadas por
la evidencia. Además se hace mención a las reacciones
adversas y a sus contraindicaciones.
Aspectos farmacoclínicos.
- Composición y Preparación (2): Cada partida
de IgIV proviene de plasma humano fraccionado de alrededor de entre
3000 y 1000 dadores. Este producto se purifica enzimáticamente
a pH bajo y se fracciona. Luego se estabiliza con glucosa, sucrosa,
maltosa, manitol o albúmina. El resultado final es una preparación
que contiene un 95% de IgG, menos de un 2,5% de IgA, una cantidad casi
indetectable de IgM, péptidos inmunomoduladores, CD4
y CD8 solubles y anticuerpos contra antígenos, virus
y bacterias.
- Dosis y esquemas: Los esquemas utilizados se desprenden
de los primeros estudios que utilizaron con éxito la IgIV en
Síndrome de Guillain-Barré (SGB) (6) y su aplicación
depende en forma importante de la tipo de evolución de la enfermedad
en cuestión (monofásica, crónica o recurrente).
En general la dosis que se recomienda cuando se utiliza como dosis única
o inicial es de 0,4 gr/kg/día por 5 días completando 2gr/kg.
En algunos estudios de tratamiento de SGB en niños se
han utilizado esquemas como 1 gr/kg/día por 2 días 7
o incluso 2 gr/kg por una vez (8). Tanto en la polirradiculopatía
inflamatoria crónica desmesmielinizante (CIDP) (9, 10) como
en dermatomiositis (DM) (11) se ha probado la utilidad de dosis subsecuentes
de 1gr/kg por vez.
- Farmacocinética (2): Después de la infusión
de IgIV el nivel sérico aumenta 5 veces y luego declina en alrededor
de 50% en 72 hrs.(etapa de redistribución), volviendo a lo normal
en forma más progresiva dentro de 21 a 28 días. Durante
las primeras 48 hrs. después de la infusión el nivel de
Ig en el líquido cefalorraquideo (LCR) aumenta hasta el doble,
ya que la IgIV penetra fácilmente al sistema nervioso central
(SNC), pero se normaliza al cabo de una semana.
Mecanismos de acción (2,5,12,13).
- Inactivación de complemento. Se ha demostrado tanto
in vitro como en seres humanos que la IgIV se une a compuestos del complemento
(C3b) inactivando su cascada. Lo anterior tendría una especial
importancia en miopatías inflamatorias (dermatomiositis) y en
neuropatías desmielinizantes como el SGB.
- Acción sobre linfocitos. Se han demostrado cambios in
vitro tanto en linfocitos CD4 como CD8, con posible
competencia en el reconocimiento de antígenos.
- Acción sobre linfocitos B. El exceso de Ig circulante
provoca un bloqueo tanto anti-idiotipo como por unión a receptor
CD5 en la superficie de los linfocitos B, provocando un "down
regulation" en la producción de Ig.
- Bloqueo del receptor Fc e interferencia con la fagocitosis mediada
por receptor. La porción Fc de la IgIV se une competitivamente
a los receptores Fc presentes en la superfie celular, impidiendo la
acción los autoanticuerpos. Además provoca un down regulation
e inactivación de los receptores FcRn que median la fagocitosis
de Ig, con lo cual al cortar su recirculación citoplasmática
aumenta globalmente su catabolismo .
- Bloqueo anti-idiotipo de autoanticuerpos. La IgIV reconoce
y se une a la fracción F(ab) de la Ig que actúa como autoanticuerpo,
inactivándola. Este mecanismo tendría importancia tanto
en el SGB como en el CIDP.
- Acción sobre citoquinas. La IgIV contiene anticuerpos
de alta afinidad contra interleukina 1a, interleukina 6 y contra el
factor de necrosis tumoral, provocando su inactivación y una
disminución en su producción.
- Efecto sobre la remielinización. Se ha vinculado
al anticuerpo monoclonal IgMk como estimulador tanto de precursores
como de oligodendrocitos maduros para proliferar y diferenciarse. Este
fundamento teórico justifica su empleo en esclerosis múltiple.
Indicaciones.
A continuación se describen las principales indicaciones de
IgIV . En la Tabla 1 se hace un resumen de aquellas más respaldadas
por la evidencia. En la Tabla 2 se describen otras indicaciones con
reportes solo aislados.
- Sindrome de Guillain-Barré. Aunque la fisiopatología
exacta aún no se conoce, los mecanismos de inmunidad celular
y humoral están claramente implicados en esta enfermedad. El
primer estudio randomizado y placebo controlado con IgIV apareció
en 1992 6 y mostró una mejoría en la función
motora moderada dentro de las primeras cuatro semanas en comparación
con los controles. Otro estudio multicéntrico y multinacional,
no demostró una diferencia significativa en la mejoría
y en la frecuencia de recaída entre el uso de plasmaféresis
y IgIV (14). Esto último evidenciado sólo para cuando
la IgIV se utiliza dentro de las 2 primeras semanas después
del inicio de la enfermedad. Por lo tanto la decisión de cual
de estas terapias usar como primera línea de tratamiento, considerando
que su costo y eficacia es similar, dependerá de cada paciente
en particular. No se ha establecido exactamente su utilidad en las
variedades axonales de SGB, como tampoco después de los primeros
14 días.
- CIDP. Al contrario del SGB, el cual tiene una evolución
monofásica, la CIDP requiere de una terapia a largo plazo para
mantener el beneficio. Aunque la terapia de elección de esta
enfermedad son los corticoides (2) hay ocasiones en que ellos están
contraindicados o, dada la gravedad del cuadro, no se puede esperar
a que actúen. En estudios controlados randomizados se ha demostrado
una eficacia similar entre el uso de plasmaféresis y de IgEV
en el tratamiento de estos pacientes (9, 10). Por períodos
prolongados, se ha observado una mayor frecuencia de complicaciones
con el uso de plasmaféresis en comparación con la IgIV
(15); por lo que es preferible el uso de IgIV si los corticoides son
inefectivos, reservando la plasmaféresis como tratamiento en
caso de falla de la IgIV. A pesar de esto faltan más estudios
para confirmar que la terapia de mantención con 1 gr/m es satisfactoria.
- Neuropatía Motora Multifocal. Esta enfermedad se caracteriza
por bloqueos de conducción en los axones motores, la presencia
de anticuerpos contra el gangliósido GM1 y porque no responde
a corticoides ni plasmaféresis. A corto plazo se ha demostrado
que responde al uso de IgIV, disminuyendo la sintomatología
y los bloqueos de conducción, pero no la presencia de estos
anticuerpos in vitro (16). Por lo tanto, la IgIV es el tratamiento
de elección. A largo plazo se ha preconizado su uso en dosis
de 0,4/kg/semana de mantención por 2 a 4 años; con resultados
menos espectaculares (17).
- Dermatomiositis. Esta miopatía adquirida responde
a esteroides, pero a menudo o se vuelve resistente a ellos o los efectos
adversos se vueleven inaceptables; por lo que a veces se requiere
de otra terapia como inmunosupresores o IgIV. Un estudio randomizado
y controlado ha documentado la eficacia de la IgIV en dermatomiositis
refractaria a corticoides (11). Este beneficio es de corta duración
pero infusiones repetidas (cada 6 a 8 semanas) pueden mantenerlo.
Por lo anterior, la IgIV se reserva para pacientes con DM en que los
corticoides están contrandicados (2).
- Miastenia gravis. La evidencia disponible es equívoca
al respecto de la utilidad de la IgIV en esta patología. Por
un lado hay estudios que han demostrado que la IgIV ha sido tan efectiva
como la plasmaféresis en la descompensaciones agudas (18)
y por otro, se han reportado fracasos de IgIV en crisis miasténica
que si han respondido a plasmaféresis (19). Se ha sugerido
un rol sinérgico de la terapia secuencial combinada plasmaféresis-
IgIV en descompensaciones de la miastenia gravis, actuando cada terapia
en distintos niveles del sistema inmune (20).
- Esclerosis Múltiple. Si bien algunos estudios
controlados han mostrado disminución de las recurrencias a
la mitad en la Esclerosis múltiple remitente-recurrente (21,
22), otros estudios han fracasado (23). Tampoco hay una estricta relación
clínico-imagenológica en la regresión de las
lesiones en la Resonancia nuclear magnética (24). No se ha
demostrado utilidad en las formas progresivas de esclerosis múltiple.
Tabla 1
Evidencia y Recomendación *
|
Sindrome de Guillain-Barré
|
A+
|
Fuertemente recomendado
|
|
CIDP
Dermatomiositis
Neuropatía motora multifocal
|
A
|
Recomendado
|
|
Miastenia Gravis
Esclerosis Múltiple
|
B
|
Segunda linea
|
* Ver anexo 1 para grados de evidencia
Tabla 2
IgIV en otras patologías (2, 3)
|
Esclerosis lateral amiotrófica
|
Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
|
|
Polineuropatía del paciente crítico
|
Adrenoleucodistrofia Polimiositis
|
|
S. de Lambert-Eaton
|
Miositis con cuerpos de inclusión
|
|
Polineuropatía paraproteinemica
|
Síndrome de West y Lennox-Gastaut criptogénico
|
|
Neuritis óptica Epilepsia refractaria
|
Neuropatía Diabética autoinmune
|
|
Degeneración cerebelosa paraneoplásica
|
Síndrome Rasmussen
|
|
Encefalomielitis paraneoplásica
|
Síndrome Stiff-person
|
|
Mielopatía por HTLV-1 (HAM)
|
Síndrome Landau-Kleffner
|
|
Vasculitis sistémica
|
|
Reacciones adversas (24, 25).
Pueden clasificarse como menores y mayores, ocurriendo hasta en un
59% de los pacientes tratados con IgIV (24).
I) Menores.
- Cefalea. En aproximadamente un 26% de los casos aparece una
cefalea leve a moderada, especialmente en aquellos pacientes en quienes
hay una historia previa de jaquecas, en los cuales puede desencadenarse
un nuevo episodio. En todo caso habitualmente es de fácil manejo
y responde a medidas como antinflamatorios no esteroidales.
- Dolores musculoesqueléticos. Alrededor de un 30% de
los pacientes presenta calofríos, mialgias, e incluso un dolor
torácico, generalmente en forma precoz en relación a
la instalación de la terapia (dentro de la hora), los cuales
son de curso benigno y responden a la cesación de ella en aproximadamente
media hora.
- Dermatológicas. Las reacciones cutáneas a la
inmunoglobulina no son frecuentes (6%) y pueden desarrollarse entre
2 a 5 días después de la infusión durando incluso
hasta un mes. Consisten en urticaria, prurito palmar, eritema purpúrico
en extremidades o tronco y se han reportado casos de alopecía,
eritema multiforme, y eczema. Comúnmente son de resolución
espontánea y reacciones severas son rara vez vistas.
- Hematológicas . Se ha visto también
la aparición de una neutropenia transitoria, asintomática
casi sin excepciones, determinada fundamentalmente por una linfopenia.
bbAdemás hay elevación de la VHS de hasta 6 veces su
valor previo que puede durar hasta 2 a 3 semanas.
- Otras . Puede aparecer fiebre, fatiga o nausea de hasta 24
horas de duración.
II) Mayores .
- Hiperviscosidad y tromboembolismo. Esta terapia, también
aumenta la viscosidad plasmática condicionando un mayor riesgo,
en especial en pacientes predispuestos como los que presentan hipercolesterolemia,
hipergamaglobulinemia o crioglobulinemia, de eventos tromboembólicos
como TEP y accidente vascular encefálico. Dada la carga de
volúmen y la hiperviscosidad que significa esta infusión
puede descompensarse una falla cardíaca previa estable, por
lo que en el caso de estos pacientes se recomienda unainfusión
lenta de inmunoglobulina.
- Meningitis aséptica (25). Se desarrolla hasta en un
11% de los pacientes tratados con esta terapia, especialmente en jaquecosos,
la cual no se relaciona con un determinado tipo de inmunoglobulina
comercial, ni con la velocidad de infusión ni otra enfermedad
subyacente más que la jaqueca. Se ha visto que estos pacientes
no responden a corticoides pero habitualmente si a analgesia potente
con lo que se resuelve en 24 a 48 horas.
- Necrosis tubular renal aguda . Es una complicación
rara pero importante, que es habitualmente reversible, y que aparece
en pacientes con daño renal previo, generalmente asociado factores
de riesgo como depleción de volumen, ancianos y diabéticos.
Esta complicación se ha asociado a la alta concentración
de sucrosa en uno de estos productos (Sandoglobulina) la cual podría
desencadenar una nefropatía osmótica tubular. Por este
motivo se recomienda diluir la inmunoglobulina y infundirla en forma
lenta.
- Hipersensibilidad a IgA. Una reacción anafiláctica
severa puede ocurrir en pacientes que tengan una deficiencia severa
de IgA asociado a anticuerpos IgG o IgE contra IgA. Esta reacción
es rara ya que la incidencia de esta enfermedad es de aproximadamente
1 en 1000 y la asociación con anticuerpos anti-IgA está
presente en sólo un 30% de ellos. Por ello en algunos centros
se determina de rutina el nivel de IgA en los pacientes candidatos
a terapia con IgIV. Además se recomienda el uso de Gammagard-SD
el cual contiene pequeñas cantidades de IgA.
- Infecciones. La transmisión de enfermedades infecciosas
como hepatitis A, By C y HTLVI o VIH; era la complicación más
temida antiguamente y fue usada por los detractores de esta terapia
como argumento principal. Gracias a las nuevas pruebas de screening
y a los nuevos métodos de procesamiento de la inmunoglobulina
utilizados actualmente, este riesgo es casi inexistente. A pesar de
esto, existe el peligro teórico de transmisión de otras
infecciones virales y priónicas.
Contraindicaciones.
De lo expuesto anteriormente, podemos deducir las contraindicaciones
al tratamiento con IgIV. Estas se resumen en la Tabla 3.
Tabla 3
Contraindicaciones al tratamiento con IgIV
- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Síndrome de hiperviscosidad
- Insuficiencia renal aguda
- Déficit de IgA
Conclusiones.
La terapia con IgIV ha demostrado tener un beneficio substancial en
algunas enfermedades neurológicas que a menudo no responden a
otras inmunoterapias. Si bien su uso se ha masificado casi como si fuese
una "panacea" frente a muchas enfermedades intratables a la fecha, es
necesaria la realización de estudios randomizados, doble ciego
y placebo controlados que den una justificación real y concreta
a la utilización del a IgIV en determinadas patologías;
puesto que si bien la terapia es bastante segura, no está exenta
de complicaciones mayores y además es de un elevadísimo
costo. La correcta indicación de la terapia según la patología
y el grado de evidencia existente, la adecuada selección de los
pacientes y el empleo debidamente controlado según los esquemas
terapéuticos propuesto, ayudarán a mejorar las posibilidades
de éxito con esta promisoria terapia.
Anexo # 1
|
Grados de Evidencia
A+ Dos o más estudios prospectivos randomizados,
placebo controlados.
A Un estudio prospectivo randomizado placebo controlado
B Estudios controlados no randomizados .
C Estudios abiertos.
D Estudios retrospectivos.
E Reporte de casos u opinión de expertos.
|
REFERENCIAS.
- Imbach P., Barandum S., d`Apuzzo V., Baumgartner C. et al. High dose
intravenous gammaglobulin for idiopatic thrombocytopenic purpura in
chilhood. Lancet 1: 1128-1131 1981.
- Dalakas M. Intravenous Immune Globulin therapy for Neurologic disease.
Ann Intern Med 126: 7211-7300, 1997.
- Bril V., Allenby K., Midroni G., O`Connor P. Et al . IGIV in Neurology
– Evidence and Recommendations. Can J Neurol Sci. 26: 139-152,
1999.
- Sorensen M. Intravenous Immune Globulin Treatment in Neurologic Disorders.
Arch Neurol 56:1025-1027, 1999.
- Karussis D., Abramsky O. Is the Routine Use of Intravenous Immunoglobulin
Treatment in Neurologic Disorders Justified?. Arch Neurol 5: 1028-1032,
1999.
- Van der Meché F., Schmitz P, for the Dutch Guillain-Barré
Study Group. A Randomized trial comparing itravenous immune globulin
and plasma exchange in Guillain-Barré syndrome. N Eng J Med 326:1123-1129,
1992.
- Sahar E., Shorer Z., Roifman C. et al . Immune glogulins are effective
in severe pediatric Guillain-Barré syndrome.Pediatr Neurol 16:32-36,
1997.
- Zafeiriou D., Kontopoulos E., Katzos G., Gombakis N., Kanakoudi F.
Single dose immunoglobulin for childhood Guiilain-Barré syndrome.
Brain Dev 19: 323-325, 1997.
- Dyck P., Litchy W., Kratz K., Suarez G., Low., Pineda A. Et al . A
plasma exchange versus immune globulin infusion trial in chronic inflamatory
demyelinating polyradiculoneuropathy. Ann Neurol 36: 838-845, 1994.
- Hahn A., Bolton C., Zochodne D., Feasby T. Intravenous immunoglobulin
treatment in chronic inflamatory demyelinating polyneuropathy (CIDP);
a double-bind, placebo-controled, crossover studty. Brain 119:1067-1078,
1995.
- Dalakas M., Dambrosia J., Soueidan S., Stein D., Otero C. et al. A
controlled trial of high dose intravenous immune gobulin infusions as
treatment for dermatoyositis. N Eng J Med 329: 1993-2000, 1993.
- Stangel M., Toyka K., Gold R. Mechanism of High-Dose Intravenous Immunoglobulins
in Demyelinating Diseases. Arch Neurol 56:661-663, 1999.
- Yu Z., Lennon V. Mechanism of Intravenous Immune Globulin Therapy
in Antibody- Mediated Autoimmune Diseases.N Eng J Med 340 (3), 1999.
- Plasma Exchange/Sandoglobulin Guillain-Barré Syndrome Trial
Group. Randomized trial of plasma exchange, intravenous immunoglobulin,
and combined treatments in Guillain- Barré syndrome. Lancet 349
(9047): 225-230, 1997.
- Choudary P., Hughes R. Long-term treatment of chronic inflamatory
demyelinating polyradiculoneuropathy with plasma exchange or intravenous
immunoglobulin. QJM 88: 493-502, 1995.
- Van der berg L., Kerkhoff H., Oey., et al .Treatment of multifocal
motor neuropathy with high-dose intravenous immunoglobulins: a double-bind,
placebo-controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 59: 248-252,
1995.
- Van der Berg L., Franssen H., Wokke J. Improvment of multifocal motor
neuropathy during long term weekly treatment with human in multifocal
motor neuropathy. Neurology 45: 987-988, 1995.
- Gajdos P., Chevret S., Clair B., Trachant C., Chastang C. Myasthenia
Gravis Clinical Study Group. Clnical trial of plasma exchange and high-dose
intravenous immunoglobulin in myasthenia gravis. Ann Neurol 41: 789-796,
1997.
- Stricker R., Kwiatkowska B., Habis J., Kiprov D. Myasthenic crisis:
response to plasmapheresis following failure of intrvenous gamma-globulin.
Arch Neurol 50:837-840, 1993.
- Tatay J., Diez-Tejedor E., Frank A., et al .Association of plasmapheresis
and high doses of intravenous immunoglobulins in the treatment of myasthenia
gravis. Rev Neurol 25: 1402-1406, 1997.
- Fazekas F., Deisenhamer F., Strasser-Fuchs S., Nahler G., Mamoli B.
for the Austrian Immunoglobulin in Multiple Sclerosis Study Group. Randomized
placebo-controlled trial of monthly intravenous immunoglobulin therapy
in relapsing-remitting multiple sclerosis. Lancet 349 (9052): 589-593,
1997.
- Achiron A., Gilad R., Margalit R. et al. Open controlled therapeutic
trial of high-dose intravenous immunoglobulins in relapsing-remitting
multiple sclerosis. Arch Neurol 49: 1233-1236, 1992.
- Francis G., Freedman M., Antel J. Failure of intravenous immunoglobulin
to arrest progresion of multiple sclerosis : a clinical and MRI based
study. Mult Scler 3: 370-376, 1997.
- Brannagan T., Nagle K., Lange D., Rowland L. Complications of intravenous
immune globulin treatment in neurologic disease. Neurology 47: 674-677,
1996.
- Moris G., Garcia-Monco JC. The challenge of drug induced Aseptic Meningitis.
Arch Neurol 159: 1185-1194, 1999.
|