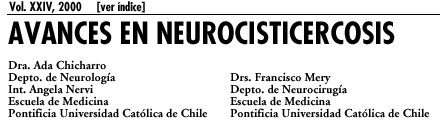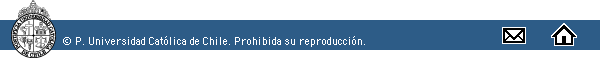Introducción
La neurocisticercosis (NC) es una enfermedad parasitaria que ocurre
por la infección del estado larvario de la Tenia Solium en el
sistema nervioso central (SNC). En Chile, se la ha descrito desde comienzos
del siglo XX. Un trabajo basado en autopsias, de poco más de
una década, mostró una prevalencia de 28 x 100.000 habitantes
(1). Debido al pleomorfismo clínico de la enfermedad, no es posible
que un único esquema de tratamiento sea eficaz en todos los casos,
por lo tanto, su caracterización, en lo que respecta a la viabilidad
y localización de los parásitos, es fundamental para planificar
el tratamiento adecuado. En este trabajo se pondrá especial atención
a los avances recientes en el diagnóstico y tratamiento de esta
patología.
Definición y generalidades
Es la parasitosis más frecuente del SNC. Se produce cuando el
hombre, al ingerir en forma accidental los huevos de la tenia, se convierte
en su huésped intermediario. El parásito tiene una predilección
especial para afectar el SNC condicionando una enfermedad pleomórfica
denominada neurocisticercosis.
Sólo la interpretación correcta de los exámenes
de neuroimagen e inmunológicos permiten hacer el diagnóstico.
La tomografía computada (TC) y la resonancia nuclear magnética
(RNM) de cerebro facilitan el diagnóstico de la NC ya que permiten
observar el número, localización y el estado evolutivo
de los parásitos. La RNM es más sensible que la TC para
detectar los quistes intraventriculares y subaracnoídeos, como
también, para definir mejor sus características. Sin embargo,
no hay que olvidar que muchos pacientes con epilepsia y NC presentan
calcificaciones como única evidencia de la enfermedad, por lo
que el uso exclusivo de la RNM puede condicionar errores diagnósticos
(2, 3). En algunas oportunidades, el estudio con imágenes permite
visualizar el escólex, único hallazgo patognomónico
de esta patología.
Las pruebas inmunológicas son un complemento importante de los
estudios de neuroimagen. De las pruebas serológicas, la más
sensible y específica es el Inmunoblot (sensibilidad mayor a
93% y especificidad cercana a 100%), tanto en plasma como en líquido
cefalorraquídeo (3). Este examen sólo está disponible
en las zonas endémicas.
El mejor examen inmunológico existente en nuestro medio es el
ensayo inmunoabsorvente ligado a enzimas (ELISA), cuya sensibilidad
y especificidad en el plasma sanguíneo es decepcionante (sensibilidad
69%, especificidad 71%) (4, 5, 6, 7). El ELISA en líquido cefalorraquídeo
(LCR), en pacientes con formas activas del parásito, es más
sensible y específico (sensibilidad 87%, especificidad 95%) (3).
Tratamiento
1. Fármacos cestocidas
El PZQ es una isoquinolona utilizada en el tratamiento de la neurocisticercosis
desde 1979. Diferentes estudios muestran que provoca la desaparición
de hasta el 70% de los quistes parenquimatosos, luego de 15 días
de tratamiento y en dosis de 50 mg/kg/día. Estudios posteriores,
han mostrado que el tratamiento puede acortarse a un solo día,
siempre y cuando, se utilicen dosis más altas (75-100 mg/kg)
y el tiempo entre las dosis se acorte a dos horas. Esto se debe a
la farmacocinética del PZQ, el que tiene una vida media de
una a tres horas (4, 8).
El albendazol es un imidazol, que inicialmente se utilizó
en dosis dosis de 15 mg/kg/día durante 30 días, sin
embargo, estudios recientes muestran que su eficacia es similar con
tratamientos de siete u ocho días (9, 10, 22). Este fármaco,
según diferentes trabajos, destruye hasta un 90% de los cisticercos
parenquimatosos. Estudios comparativos muestran que el albendazol
es superior al PZQ, debido a su mayor eficacia para destruir los quistes
parenquimatosos, su capacidad para destruir quistes subaracnoídeos
(12, 13, 14), tener un menor porcentaje de reacciones adversas (11)
y un menor costo, un aspecto importante, ya que generalmente afecta
a personas con escasos recursos económicos.
Algunas formas de neurocisticercosis no deben recibir tratamiento
cestocida, por ejemplo, en la encefalitis cisticercótica estos
fármacos pueden exacerbar el edema cerebral y condicionar un
aumento de la presión intracraneana (4). Los enfermos con hidrocefalia
y quistes parenquimatosos o subaracnoídeos pueden recibir fármacos
cestocidas después que se haya instalado un sistema de derivación
ventricular (4). En pacientes con quistes subaracnoídeos gigantes
y quistes ventriculares, el tratamiento cestocida debe individualizarse,
evaluando la relación riesgo-beneficio. Estos fármacos
pueden emplearse en quistes pequeños localizados en los ventrículos
laterales, pero no deberían utilizarse en enfermos con quistes
ventriculares gigantes o aquellos con quistes en el cuarto ventrículo,
debido a lo peligroso de la respuesta inflamatoria (8, 12).
Existe consenso en que los pacientes que sólo presentan calcificaciones
no deben ser tratados con fármacos cestocidas (7, 15).
A pesar de la existencia de múltiples trabajos que muestran
la eficacia de los medicamentos antiparasitarios, la medicina basada
en evidencia, a través del análisis crítico de
estos trabajos, concluye que no hay evidencia suficiente para asegurar
que la terapia con fármacos cestocidas se asocie a beneficio,
debido fundamentalmente a la falta de trabajos prospectivos, randomizados,
placebo controlados y doble ciego, como también, a la heterogeneidad
de la evolución natural de la enfermedad (15, 16).
2. Esteroides
Los esteroides son frecuentemente utilizados en esta enfermedad.
Representan la principal forma de tratamiento de la encefalitis cisticercótica,
administrándose en megadosis para reducir el edema cerebral
(4). También han sido usados en pacientes con angeítis
asociada a aracnoiditis, con el fin de reducir el riesgo de infartos
recurrentes e hidrocefalia (4). En la forma parenquimatosa habitual,
se les usa asociado a cestocidas, con el fin de reducir la respuesta
inflamatoria secundaria a la muerte del parásito (7).
Expertos recomiendan el uso simultáneo de esteroides y antiparasitarios
en pacientes con quistes: subaracnoídeos gigantes, ventriculares
y localizados en la médula espinal. Deben administrarse antes,
durante y después del tratamiento cestocida, para disminuir
el riesgo de infartos, hidrocefalia y edema medular respectivamente
(4).
3. Cirugía
El tratamiento quirúrgico de la neurocisticercosis incluye
la instalación de sistemas de derivación ventrículo
peritoneal, extirpación de los quistes y craniectomía
descompresiva en los casos más graves (que en nuestro medio
es bastante inhabitual).
La cirugía es el tratamiento de elección para los cisticercos
rasemosus y para la gran mayoría de los cisticercos intraventriculares
(3).
Los quistes solitarios que causan epilepsia incontrolable o importante
efecto de masa deben ser removidos quirúrgicamente si se encuentran
en un área accesible y eventualmente deben estudiarse con electrocorticografía
con el fin de resecar el área epileptógena (3).
La encefalitis cisticercótica (rara en nuestro medio), que
no responde a terapia médica ocasionalmente puede requerir
craniectomía descompresiva y eventualmente una resección
del lóbulo temporal (3).
Los pacientes con hidrocefalia requieren de la instalación
de un sistema de derivación ventricular. Cuando la hidrocefalia
es secundaria a aracnoiditis, aumenta el riesgo de disfunción
de dicho sistema y por lo tanto el riesgo de muerte (4). Según
algunos autores, el riesgo de disfunción valvular disminuye
con el tratamiento antiparasitario (7). Otros han reportado un menor
porcentaje de falla cuando se asocian a esteroides (17).
La resección quirúrgica se recomienda para los quistes
localizados en el tercer y cuarto ventrículo, la mayoría
de los cuales se asocian a hidrocefalia (12). El tratamiento de los
quistes localizados en los ventrículos laterales generalmente
es quirúrgico, sin embargo, según trabajos recientes,
una alternativa es el uso de albendazol asociado a la instalación
de un sistema de derivación ventricular (8, 12).
El tratamiento de la cisticercosis subaracnoídea es controvertido.
Algunos autores afirman que el mejor manejo es el quirúrgico,
sin embargo, estudios recientes muestran buenos resultados sólo
con tratamiento médico (13, 14).
Otra entidad de tratamiento quirúrgico es la cisticercosis
espinal, tanto la intra como la extramedular (3, 7).
Epilepsia y neurocisticercosis
La epilepsia es la manifestación clínica más frecuente
de la neurocisticercosis, siendo el síntoma inicial de la enfermedad
hasta en un 90 % de los casos. El 75% de los pacientes responden al
uso de un fármaco antiepiléptico de primera línea
(carbamazepina, fenitoína, ácido valproico o fenobarbital)
(4, 7, 19).
La forma ánatomo patológica que más se asocia
a epilepsia es la parenquimatosa. Tanto los quistes viables como aquellos
que se encuentran en fase coloidal, granular o calcificada, pueden cursar
con crisis convulsivas si es que se localizan cerca de regiones corticales
y condicionan irritación neuronal. Dicha irritación puede
deberse a la presencia del parásito propiamente tal, a cambios
inflamatorios agudos o a gliosis que rodea a granulomas y calcificaciones
(24).
Existe controversia acerca del papel que cumplen los fármacos
cestocidas y esteroides en el control de la epilepsia secundaria a cisticercos
viables. Un trabajo con 203 pacientes con epilepsia secundaria a neurocisticercosis,
mostró un control de la epilepsia en un 83% de los tratados con
albendazol o PZQ. El grupo tratado sólo con antiepilépticos
logró un control adecuado de las crisis en un 27% de los casos
(18). Estos resultados han sido corroborados en estudios posteriores
(4, 23).
No se ha determinado la duración óptima del tratamiento
antiepiléptico en pacientes con neurocisticercosis. Un estudio
retrospectivo reciente mostró recidiva de las crisis epilépticas
en el 50% de los casos después de la suspensión de los
fármacos antiepilépticos, incluso en pacientes que llevaban
dos años sin crisis. Los factores de riesgo de recidiva en dichos
pacientes fueron la presencia de calcificaciones, y el haber presentado
crisis convulsivas recurrentes y quistes múltiples antes de iniciar
el tratamiento (21).
REFERENCIAS:
- Guerra F., Cortez M., Araneda T. Algunas características epidemiológicas
de la hidatidosis y la cisticercosis en cadáveres de personas
autopsiadas en la Región Metropolitana, Chile. Bol Chil Parasitol.
40: 38-41, 1984.
- Howard S., Krishna C., Zimmerman R. RM y TC craneal. Tercera edición
13: 572 - 76, 1994.
- Scheld W. M., Whitley R, and Durack D. Infections of the Central Nervous
System. Chapter 44 : 845-942, 1997
- Del Brutto O. H. Neurocisticercosis. Rev Neurol 29: 456-466, 1999.
- Garcia H., Martinez M., Gilman R., et al. Diagnosis of cysticercosis
in endemic regions. The Lancet 31: 549-551, 1991.
- Ramos-Kuri M., Montoya R., Padilla A., et al. Immunodiagnosis of Neurocysticercosis.
Arch Neurol. 49: 633-636, 1992.
- Clinton W. Neurocysticercosis: Updates on Epidemiology, Pathogenesis,
Diagnosis, and Management. Ann. Rev. Med. 51: 187-206, 2000.
- Del Brutto O., Campos X., Sánchez J., Mosquera A. Single day
praziquantel versus 1 week albendazole for neurocysticercosis. Neurology
52: 1079 - 1081, 1999.
- Garcia H., Gilman RH., Horton J., et al. and the Cysticercosis Working
Group in Peru. Albendazol therapy for neurocysticercosis. Neurology.
48: 1421-1427, 1997.
- Sotelo J., Penagos P., Escobedo F., Del Brutto O. Short Course of
Albendazole Therapy for Neurocysticercosis. Arch Neurol. 45: 1130-1133,
1988.
- Massaiti Takayanagui O., Jardim E. Therapy for Neurocysticercosis.
Arch Neurol. 49: 290-294, 1992.
- Martinez H., Rangel-Guerra R., Arredondo-Estrada J., et al. Medical
and surgical treatment in neurocysticercosis a magnetic resonance study
of 161 cases. J Neurol Sciences 130: 25-34, 1995.
- Del Brutto O., Sotelo J. Albendazole therapy for subarachnoid and
ventricular cysticercosis. J Neurosurg. 72: 816-817, 1990.
- Del Brutto O. Albendazole therapy for subarachnoid cysticerci: clinical
and neuroimaging analysis of 17 patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry;
62: 659-666, 1997.
- Salinas R., Prasad K. Drugs for treating neurocysticercosis. (tapeworm
infection of the brain). The Cochrane Library, Issue 3, 2000.
- Carpio A., Santillán F., León P., et al. Is the Course
of Neurocysticercosis Modified by Treatment with Antihelminthic Agents
?. Arch Intern Med. 155: 1982-1988, 1995.
- Suastegui R, Soto J, Sotelo J. Effects of prednisone on ventriculoperitoneal
shunt function in hidrocephalus secondary to cysticercosis : a preliminar
study. J. Neurosurg. 84 : 629 -33, 1996.
- Del Brutto O., Santibañez R., Noboa C., et al. Epilepsy due
to neurocysticercosis: analysis of 203 patients. Neurology. 42: 389-392,
1992.
- Pal Deb K., Carpio A., Sander W. Neurocysticercosis and epilepsy in
developing countries. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 68: 137-143, 2000.
- Del Brutto O. Pronostic factors for seizure recurrence after withdrawal
of antiepileptic drugs in patients with neurocisticercosis. Neurology.
44: 1706-1709, 1994.
- Cruz I., Cruz ME., Carrasco F., Horton J. Neurocysticercosis: Optimal
dose treatment with albendazole. J. Neurol Sciences. 133: 152-154, 1995.
- Vásquez V., Sotelo J. The course of seizures after treatment
cerebral cysticercosis. N. Engl J Med 327: 696-701, 1992.
- Arriagada C., Nogales-Gaete J. Neurocisticercosis 9 :153 - 160, 1997.
|