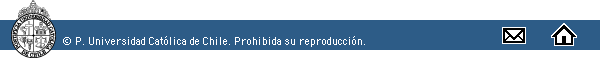Introducción.
La encefalopatía hipertensiva es un síndrome neurológico
agudo, caracterizado por una elevación súbita y severa
de la presión arterial, asociada a signos y síntomas neurológicos
rápidamente progresivos (1). Esta emergencia hipertensiva (Tabla
1) requiere de un diagnóstico y tratamiento precoz y efectivo,
de lo contrario puede ser mortal o invalidante.
Frecuentemente es confundida con otras encefalopatías o entidades
cerebrovasculares que se acompañan de hipertensión o que
son complicaciones de hipertensión crónica (2, 3). Debido
a esto y al bajo numero de publicaciones dedicadas exclusivamente al
tema se hace muy difícil estimar su incidencia, la cual aparentemente
es baja en la población adulta siendo algo más frecuente
en niños (4, 5). En los últimos años el desarrollo
de nuevos antihipertensivos y la educación de la población
ha tenido un impacto favorable en el manejo y prevención de las
emergencias hipertensivas, sin embargo existen factores socioculturales,
geográficos y étnicos que determinan una mayor prevalencia
de complicaciones de la hipertensión (aguda o crónica)
en ciertas áreas o poblaciones.
Dada la malignidad del cuadro es un diagnóstico diferencial
que todo médico debe tener en consideración, particularmente
aquellos que se desenvuelven en servicios de urgencia (6, 7).
Patogénesis.
Normalmente, el flujo sanguíneo cerebral permanece constante
a pesar de variaciones en la presión arterial media. Este mecanismo
es independiente del sistema nervioso autónomo y se basa en la
respuesta miogénica de los vasos de resistencia (vasoconstricción)
frente a elevaciones de la presión arterial. La autorregulación
es efectiva entre márgenes de presión arterial media de
60 a 160 mmHg aproximadamente, pero en individuos crónicamente
hipertensos la curva flujo / presión se desplaza a la derecha
y lo contrario ocurriría en sujetos crónicamente hipotensos
y en niños, los que son más lábiles a alzas bruscas
de presión arterial (5).
El factor fundamental en el desarrollo de este cuadro es la velocidad
y la magnitud de la elevación de la presión arterial.
Durante el alza inicial, se ha visto una reducción generalizada
del diámetro de las arterias de la superficie cerebral (piales),
manteniéndose la autorregulación. Cuando la presión
arterial media sobrepasa los 170 mmHg se vencería la regulación
miogénica con la subsecuente vasodilatación y aumento
del flujo sanguíneo local (6, 8, 9).
Este aumento del flujo sanguíneo a presión alta provoca
un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
(BHE), y aunque aún no muy claro como, se produciría una
extravasación de plasma. En la formación del edema vasogénico
participaría el aumento de la presión oncótica
generada por la extravasación de constituyentes del plasma al
espacio intersticial.
No se requiere de daño estructural en los vasos para el aumento
de la permeabilidad, y la funcionalidad de la BHE se restituye rápidamente
una vez normalizada la presión arterial. Además de los
factores osmóticos, cambios hidrostáticos mediados por
mecanismos noradrenergicos centrales, neuropéptidos y estimulación
simpática influenciarían la permeabilidad de la BHE (8).
En la encefalopatía hipertensiva del embarazo (eclampsia) se
le ha dado rol patogénico a un desbalance de la relación
tromboxano-prostaciclina, a daño endotelial, activación
plaquetaria con oclusiones microvasculares transitorias, activación
de la cascada de la coagulación, y disminución del factor
de relajación derivado del endotelio (9, 11).
En la patología se han encontrado hemorragias petequiales, trombosis
y microinfartos, además depósitos de fibrina en la pared
de arterias de pequeño y mediano calibre (necrosis fibrinoide)
en todo el encéfalo, retina y riñón. Si este cuadro
se desarrolla en un hipertenso crónico, se encuentran una variedad
de cambios vasculares como atrofia de la media, hiperplasia, hialinización
y microaneurismas (8, 12).
Clínica.
Se puede presentar en cualquier grupo etario, siendo en los adultos
más frecuente entre la tercera y cuarta década. Es importante
destacar que el valor absoluto de presión arterial es menos importante
que la velocidad de ascenso de esta. Así hipertensos crónicos
pueden tolerar presiones sistólicas de 250 mmHg o diastólica
de 150 mmHg sin manifestaciones clínicas, en cambios embarazadas
y niños pueden desarrollar una encefalopatía hipertensiva
con presiones diastólicas mayores a 100 mmHg (7,10,13).
Es habitual que otros eventos cerebrovasculares se acompañen
de hipertensión, pero por lo general, en la encefalopatía
hipertensivas los niveles de presión arterial son más
aún más altos. El diagnóstico de encefalopatía
hipertensiva es apoyado por una tomografía computada negativa
para infarto o hemorragia y por la resolución de cuadro neurológico
con la disminución de la presión arterial.
Es característica la alteración del nivel de conciencia
que suele ser precoz. Esta puede manifestarse como ansiedad marcada,
agitación y confusión en distintos grados, la que puede
progresar incluso a coma y muerte si el cuadro no es manejado en forma
efectiva.
La cefalea, nauseas y vómitos pueden presentarse a las pocas
horas del alza tensional y reflejarían un aumento de la presión
intracraneana (PIC).
Los síntomas visuales son frecuentes, destacando visión
borrosa, escotomas centelleantes, ceguera o defectos de campo por isquemia
del nervio óptico, ceguera cortical y acromatopsia.
Al fondo de ojo se aprecia edema papilar con hemorragias y exudados.
El edema papilar puede deberse a hipertensión intracraneana o
isquemia de la cabeza del nervio óptico, que puede incluso ocurrir
sin un síndrome de hipertensión intracraneana manifiesto.
Hemorragias retineanas focales y exudados serosanguinolentos se ven
como consecuencia de necrosis fibrinoide en las arteriolas de la retina
y exudados algodonosos a causa de isquemia retineana. Sin embargo la
retinopatía hipertensiva puede estar ausente, en particular en
los pacientes con eclampsia.
Crisis convulsivas focales o generalizadas pueden ocurrir a inicio
del cuadro y suelen ser más frecuentes en niños (8, 13).
La hiperreflexia generalizada es un hallazgo común y muy precoz.
Déficits focales motores o sensitivos pueden estar a veces presente
como consecuencia de isquemia cerebral focal o como fenómenos
post ictales. La mirada puede estar desconjugada.
La encefalopatía hipertensiva puede ser complicación
de hipertensión secundaria a diversas patologías (Tabla
2), entre las que destaca la eclampsia, pero ocurre más frecuentemente
en el contexto de hipertensión esencial no diagnosticada o manejada
(14).
Laboratorio.
La tomografía computada puede mostrar zonas de hipodensidad
en la sustancia blanca, predominantemente en los lóulos occipitales
que a veces se correlacionan con ceguera transitoria. Estas hipodensidades
usualmente son simétricas y desaparecen con la reducción
de la presión arterial, sugiriendo resolución del edema
cerebral (15, 16, 17).
En la resonancia nuclear magnética (RNM) se visualizan tempranamente,
hiperíntensidades en secuencias T2 ponderadas siendo aún
más evidentes en FLAIR. Se presentan tanto en la sustancia blanca
como gris, en los lóbulos cerebrales, ganglios básales
o cerebelo pero claramente predominan en la sustancia blanca parietooccipital.
La BHE se afectaría principalmente en la corteza y la interfaz
cortico-subcortical, pero el edema vasogénico rápidamente
difundiría a la sustancia blanca. Las alteraciones en la RNM
son reversibles a menos que zonas de isquemia se hayan establecido como
infartos (15, 17, 18). Técnicas de difusión en la RNM
permitirían diferenciar precozmente el edema vasogénico
de la encefalopatía hipertensiva del edema citotóxico
de la isquemia lo que tiene implicancias terapéuticas (19, 20).
La experiencia con doppler transcraneal es limitada pero se han detectado
aumentos en la velocidad de flujo de la arteria cerebral media que se
prolonga por unos días posteriores a la resolución clínica
del cuadro (21, 22).
La punción lumbar debe evitarse por el riesgo que acarrea. En
general habría una pleocitosis leve con predominio linfocítico,
pero también se describen casos con predominio neutrofílico.
Como en todas las emergencias hipertensivas, se debe obtener además
un cell-dyn, BUN, creatinina, sedimento de orina, electrocardiograma
y radiografía de tórax para descartar compromisos de otros
órganos blanco y frotis de sangre periférica para descartar
anemia hemolítica microangiopática (7).
Tratamiento.
Esta emergencia hipertensiva debe ser manejada en un centro donde se
pueda monitorizar estrechamente la presión arterial, las convulsiones,
el estado de conciencia y la vía aérea.
En condiciones normales, con una reducción de la presión
arterial media de un 40% respecto al basal aparecen síntomas
de hipoperfusión cerebral (8). Por esto, la reducción
de la presión arterial debe ser cautelosa, teniendo en cuenta
el hecho que pacientes hipertensos crónicos tienen su nivel inferior
de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en un
punto más alto, por lo que una terapia muy agresiva puede llevar
a hipoperfusión e incluso a anoxia cerebral. Además, antes
de instaurar una terapia agresiva es fundamental diferenciar si se trata
de una encefalopatía hipertensiva o de un accidente vascular,
ya que en el segundo caso se puede aumentar el área de isquemia
al bajar la presión de perfusion local. El objetivo de la terapia
es reducir la presión arterial media no más allá
de un 20% o a niveles alrededor de 170-160 / 110-100 en las primeras
24 horas (14).
Las drogas más usadas son vasodilatadores (nitroprusiato, hidralazina,
diazóxido). A pesar de que estas drogas pueden elevar aún
más la presión intracraneana, existe un claro beneficio
global desde el punto de vista clínico (Tabla 3).
El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial y venosos que
disminuye tanto la precarga como la postcarga, sin cambios importantes
en el gasto cardiaco. En estudios experimentales se ha demostrado que
aumenta la PIC. La dosis promedio es de 0.5 a 0.8 m /kg/min ajustándose
según la respuesta, y la latencia de acción es de 1 a
2 minutos, con una vida media plasmática de 3 a 4 minutos (8,14,23).
El diazóxido relaja la musculatura arteriolar. Se administra
en bolo endovenoso en forma rápida. La latencia de acción
es de un minuto, su efecto máximo se ve en 10 minutos y la duración
de la acción es larga (3 a 18 hrs). Sin embargo, sus efectos
son mucho menos predecibles y controlables que los del nitroprusiato
de sodio, produce retención de sodio, y puede inducir hiperglicemia,
que puede ser deletérea para el SNC.
La latencia de acción de la hidralazina luego de una dosis endovenosa
o intramuscular es de 5 a 15 minutos, seguidos de una progresiva baja
en la presión arterial hasta por 12 horas. Puede aumentar el
trabajo cardiaco por lo que debe ser administrada con cautela en pacientes
coronarios. Aparentemente sería menos efectiva que el nitroprusiato
o el diazóxido en el tratamiento de la encefalopatía a
lo que se le suma el hecho de tener un efecto largo, algo impredecible
y poco modulable (14, 23).
El enalaprilato es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
(ECA) disponible en formulación endovenosa. Tiene un inicio de
acción de 15 minutos, con una duración de acción
de 12 a 24 horas. No se han reportado casos de hipotensión sintomática
o efectos adversos importantes, pero está contraindicada en el
embarazo(24).
El labetalol es un antagonista alfa y beta adrenérgico. Administrado
en forma endovenosa la relación antagónica alfa / beta
es de 1:7. El efecto hipotensor comienza a los 2 a 5 minutos luego de
una dosis endovenosa, llegando a un máximo en 5 a 15 minutos.
La frecuencia cardiaca en general se mantiene o reduce levemente por
el efecto beta bloqueador. A diferencias de beta bloqueadores puros,
el labetalol no reduce el gasto cardiaco y mantendría el flujo
sanguíneo cerebral (Tabla 3).
Las drogas orales son de acción más lenta, y su uso es
más aceptado para las urgencias hipertensivas, o sea en aquellos
casos en que no hay compromiso de órganos blancos, por lo que
pueden ser usadas en pacientes que aún no han desarrollado encefalopatía.
El captopril es un inhibidor de la ECA que administrado en forma oral
puede ser efectivo en reducir la presión arterial e incluso revertir
la encefalopatía (7). Los bloqueadores de canales de calcio,
en particular el nifedipino, también son útiles pero se
deben usar con precaución, principalmente en ancianos, pacientes
con enfermedad coronaria y pacientes con hipovolemia secundaria a los
vómitos. El rol fundamental de los fármacos orales es
reemplazar a los hipotensores endovenosos una vez que se ha logrado
reducir la presión arterial al nivel preestablecido.
Durante la fase aguda de la encefalopatía hipertensiva pueden
ser necesarias otras medidas para reducir el edema cerebral y la PIC.
Al ser el edema cerebral de origen vasogénico tendrían
efecto los corticoides como la dexametasona en dosis de 4 a 6 mg cada
4 a 6 horas. En paciente sin nefropatía se podría utilizar
también manitol o glicerol (8). Por lo anterior hay quienes señalan
que es conveniente monitorizar la presión intracraneana (PIC)
en aquellos pacientes que no presentan una rápida mejoría
clínica tras la reducción de la presión arterial,
lo que permitiría racionalizar el uso de medidas destinadas a
bajar la PIC (25).
En la etapa aguda usualmente se requiere del uso de anticonvulsivantes.
Las benzodiazepinas como el lorazepam y el diazepam tienen la ventaja
de una acción inmediata que permite abortar las crisis en la
misma sala de urgencia. Sin embargo hay que tener en cuenta la breve
acción el potencial efecto depresor del sistema nerviosos central
de las benzodiazepinas, por lo que es conveniente la carga endovenosa
con fenitoína para prevenir la recurrencia de la crisis.
En la encefalopatía hipertensiva del embarazo (eclampsia) la
estabilización de los signos vitales se logra controlando las
convulsiones, la hipertensión y asegurando una buena función
renal. En estas pacientes juega un rol importante el sulfato de magnesio
en el control de las convulsiones, la hidralazina y el labetalol en
la reducción de la presión arterial (23,26). Sin embargo
la interrupción del embarazo es la medida más efectiva
en controlar la pre-eclampsia y prevenir la encefalopatía.
Pronóstico.
No existe un seguimiento del punto de vista neurológico y psicométrico
de los pacientes que logran sobrevivir a una encefalopatía hipertensiva,
pero la impresión general es que se recuperan completamente del
punto de vista neurológico. Sin embargo, hay una minoría
de pacientes que queda con déficits permanentes, especialmente
secundarios a infartos occipitales. Por otro lado es probable que otras
alteraciones menores persistan a consecuencia de múltiples microinfartos
de la corteza y sustancia blanca.
TABLA 1
EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS
|
Encefalopatía hipertensiva
|
|
Disección aórtica aguda
|
|
Edema agudo pulmonar con falla respiratoria
|
|
Infarto agudo del miocardio /angina inestable
|
|
Eclampsia
|
|
Falla renal aguda
|
|
Anemia hemolítica microangiopática
|
TABLA 2
CAUSAS DE ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA
|
Enfermedades del parénquima renal
|
- glomerulonefritis
- nefritis túbulo intersticial
|
|
Enfermedades sistémicas con compromiso
renal
|
- esclerosis sistémica
- síndrome hemolítico urémico
- púrpura trombopénico trombótico
- diabetes mellitus
- lupus eritematoso sistémico
- vasculitis
|
|
Renovascular
|
- ateroma
- displasia fibromuscular
- arteritis de Takayasu
- oclusión aguda
- panarteritis nodosa
|
|
Endocrinas
|
- feocromocitoma
- síndrome de Conn
- síndrome de Cushing
|
|
Drogas
|
- cocaína, anfetaminas
- suspensión brusca de clonidina
- interacciones con inhibidores de la MAO
- eritropoyetina, ciclosporina
|
|
Relacionada a tumores
|
- carcinoma de células renales
- tumor de Wilms
- linfoma
|
|
Coartación de la aorta
|
|
Pre-eclampsia / eclampsia
|
|
Iatrogénicas
|
- Post terapia hiperdinámica en HSA (27)
- Post endarterectomía (17)
|
TABLA 3
DROGAS USADAS EN EL MANEJO DE LA ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA
|
Droga
|
Vía
|
Dosis inicial
|
Rango
|
Comentarios
|
|
Nitroprusiato
|
E.V. infusión
|
0.5 m /kg/min
|
0.5 a 10 m /kg / min
|
Toxicidad por tiocianato
|
|
Labetalol
|
E.V.
|
20 mg
|
20 a 80 mg cada 10 a 15 min
|
Detener si no hay respuesta a dosis total de
300 mg
|
|
|
E.V. infusión
|
0.5 mg/min
|
0.5 a 2 mg/min
|
|
|
|
Oral
|
200 a 400 mg
|
200 a 400 mg cada 2 a 4 h (máximo
2.4 g)
|
Evitar si hay contraindicaciones de beta-bloqueadores
|
|
Hidralazina
|
E.V.
|
10 mg
|
5 a 20 mg cada 20 a 30 min (máximo
50 mg)
|
Taquicardia refleja
|
|
Enalaprilato
|
E.V.
|
0.625 a 1.25 mg
|
1 a 25 mg cada 6 h
|
Precaución en depleción de volumen
o estenosis renal bilateral
|
|
Diazóxido
|
E.V.
|
150 mg
|
1 a 3 mg/kg
|
Retención de sodio, hiperglicemia
|
|
Captopril
|
Oral
|
6.25 a 12.5 mg
|
12.5 a 50 mg cada 8 h
|
Igual que enalaprilato
|
|
Nifedipino
|
Oral
|
10 mg
|
10 a 20 mg cada 15 min
|
Evitar en isquemia cerebral o cardiaca
|
REFERENCIAS.
- Oppenheimer BS, Fishberg AM. Hypertensive encephalopathy. Arch Intern
Med 41:264, 1928.
- Healton EB, Brust JC, Fenifeld DA, Thompson GE. Hypertensive encephalopathy
and the neurologic manifestations of malignant hypertension. Neurology
32(2):127-32, 1982.
- Ram CV. Hypertensive encephalopathy: recognition and management. Arch
Intern Med 138(12):1851-3, 1978.
- Zampaglione B, Pascale C, Marchisio M, Cavallo-Perin P. Hypertensive
urgencies and emergencies. Prevalence and clinical presentation. Hypertension
27(1):144-7,1996.
- Wright RR. Hypertensive encephalopathy in childhood. J Child
Neurol; 11(3): 193-6, 1996.
- Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and the brain. The National
High Blood Pressure Education Program. Arch Intern Med 152(5):938-45,1992.
- Marik PE, Varon J.The Diagnosis and Management of Hypertensive Crises.
Chest 118(1):214-27, 2000.
- Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM, Yatsu FM. STROKE Pathophysiology,
Diagnosis, and Management. Third Edition :869-74, 1988.
- Manfredi M, Beltramello A, Bongiovanni LG, Polo A, and Pistoia L,
Rizzuto N. Eclamptic encephalopathy: imaging and pathogenic considerations.
Acta Neurol Scand 96(5):277-82, 1997.
- Hilleman DE, Lynch JD. Pathophysiology of Hypertension. Chronic and
Acute. Anest Clin 17(3):507-528, 1999.
- Welch KM, Donald JR, Caplan LR, Siesjo BK, Weir B. Primer on Cerebrovascular
Diseases. Academic Press: 367-70, 1997.
- Chester EM, Agamanolis DP, Banker BQ, and Victor M. Hypertensive encephalopathy:
a clinicopathologic study of 20 cases. Neurology 28:928-39, 1978.
- Kincaid-Smith P: Malignant hypertension. J Hypertens 9:893-899, 1991.
- Kitiyakara C, Guzmán NJ. Malignant Hypertension and Hypertensive
Emergencies. Journal of the American Society of Nephrology 9(1):133-42,1998.
- Pavlakis SG, Frank Y, Chusid R. Hypertensive encephalopathy, reversible
occipitoparietal encephalopathy or reversible posterior leukoencephalopathy:
three names for an old syndrome. J Child Neurol 14(5):277-81,1999.
- Jespersen CM, Rasmussen D, Hennild V Focal intracerebral oedema in
hypertensive encephalopathy visualized by computerized tomographic scan.
J Intern Med 225(5):349-50,1989.
- Ille O, Woimant F, Pruna A, Corabianu O, Idatte JM, Haguenau M. Hypertensive
encephalopathy after bilateral carotid endarterectomy. Stroke 26(3):488-91,1995.
- Hauser RA, Lacey DM, Knight MR Hypertensive encephalopathy. Magnetic
resonance imaging demonstration of reversible cortical and white matter
lesions Arch Neurol 45(10):1078-83,1988.
- Kanki T, Tsukimori K, Mihara F, Nakano H Diffusion-weighted images
and vasogenic edema in eclampsia. Obstet Gynecol 93:821-3,1999.
- Schaefer PW, Buonanno FS, Gonzalez RG, Schwamm LH. Diffusion-weighted
imaging discriminates between cytotoxic and vasogenic edema in a patient
with eclampsia. Stroke 28(5):1082-5, 1997.
- Williams KP, Wilson S. Persistence of cerebral hemodynamic changes
in patients with eclampsia: A report of three cases. Am J Obstet Gynecol
181:1162-5,1999.
- Hashimoto H, Kuriyama Y, Naritomi H, Sawada T Serial assessments of
middle cerebral artery flow velocity with transcranial Doppler sonography
in the recovery stage of eclampsia. A case report. Angiology 48(4):355-8,1997.
- Gabbe: Obstetrics - Normal and Problem Pregnancies, Third Edition,.
Churchill Livingstone, Inc. : 965-75, 985-9, 1996
- Hirschl MM, Binder M, Bur A, Herkner H, Brunner M, Mullner M, Sterz
F, Laggner AN. Clinical evaluation of different doses of intravenous
enalaprilat in patients with hypertensive crises. Arch Intern Med 13;155(20):2217-23,1995.
- Griswold WR, Viney J, Mendoza SA, James HE. Intracranial pressure
monitoring in severe hypertensive encephalopathy. Crit Care Med 9(8):573-6,1981.
- Mabie WC Management of acute severe hypertension and encephalopathy.
Clin Obstet Gynecol 42(3):519-31,1999.
- Amin-Hanjani S, Schwartz RB, Sathi S, Stieg PE. Hypertensive encephalopathy
as a complication of hyperdynamic therapy for vasospasm: report of two
cases. Neurosurgery 44(5):1113-6,1999.
|