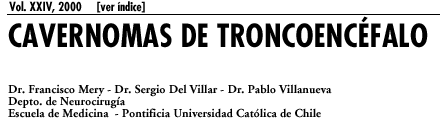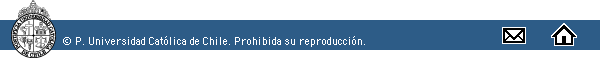Introducción.
Los cavernomas, también llamados malformaciones o angiomas cavernosos
(AC), constituyen actualmente una patología frecuente, debido
a una mejor caracterización histopatológica y a un avance
en métodos diagnósticos en los últimos años.
En efecto, su detección ha crecido en forma significativa, en
especial en los de ubicación infratentorial.
La presentación clínica es variable (23) y su historia
natural no está totalmente definida, lo cual plantea dificultad
para establecer conductas terapéuticas, especialmente cuando
la ubicación es profunda o en áreas elocuentes o vitales.
A continuación se presenta una revisión bibliográfica
de AC ubicados en troncoencéfalo, considerando aspectos epidemiológicos,
histológicos, clínicos, pronósticos y terapéuticos.
Definición e histopatología.
Su definición está basada en criterios histopatológicos
estrictos y constituye uno de los cuatro tipos de malformaciones vasculares
de la clasificación de McCormick (11, 12). Desde el punto de
vista macroscópico corresponde a una lesión en general
pequeña (diámetro promedio 2 cm.), bien circunscrita de
coloración roja o violácea.
Microscópicamente el AC está formado por sinusoides dilatados,
conformados por una capa de endotelio con una fina e inconstante adventicia
fibrosa, sin poseer fibras elásticas ni musculares (19), a diferencia
de malformaciones arteriovenosas, cuyo grosor de vasos es mayor con
una túnica muscular importante. No existe parénquima cerebral
entre los canales vasculares (distintos a las telangectasias capilares
(TC) y a las anomalías venosas que tienen tejido cerebral normal
interpuesto), los cuales pueden estar trombosados y en distintas etapas
de organización. Casi siempre existen macrófagos con hemosiderina
y eventualmente cicatrices fibrosas como signos de sangramientos antiguos.
Además pueden estar rodeados por gliosis de grado variable.
Pueden presentar calcificaciones, especialmente en lesiones de mayor
tamaño.
A veces están asociados a "angiomas venosos". Esta anomalía
debe ser respetada al realizar una resección quirúrgica
del AC, ya que es fundamental en el drenaje venoso del parénquima
adyacente.
Los AC pueden además coexistir con otros tipos de malformaciones
vasculares (MAV y TC ) predominantemente en formas familiares (9). También
existen formas transicionales entre AC y TC con la cual comparten muchas
características en común, diferenciándose sólo
en el tamaño de lesión, en el diámetro de los canales
vasculares y el parénquima interpuesto. Esto hace planteable
la hipótesis que ambas lesiones sean eventualmente etapas distintas
de una misma enfermedad (17).
Epidemiología.
Los AC constituyen el 10-15% de las malformaciones vasculares en general
(16). Los reportes de incidencia y prevalencia de AC están basados
inicialmente en revisiones de autopsias y posteriormente en neuroimágenes,
y se ha visto un aumento significativo en la frecuencia de esta patología
dado por la reciente clasificación histopatológica y la
aparición de la resonancia magnética (RM). Los datos más
confiables son, en series de autopsias, una frecuencia de 0.4 a 0.9
% (13), lo cual es discretamente inferior que MAV. Estas cifras coinciden
con los dos reportes de RM con mayor número de pacientes (5,
18)
Los AC en general se presentan en forma esporádica y se cree
que la incidencia del tipo familiar es entre 6 y 15 %. Lesiones múltiples
existen en el 15 % aproximádamente, siendo hasta 50-75 % en los
casos familiares (5, 7, 13).
Con respecto al tamaño varían entre 3 mm. y 9 cm., con
promedio aproximado entre 1 y 2,5 cm. (18).
Se presentan en cualquier edad pero preferentemente en la segunda a
cuarta década de la vida, sin predominancia por sexo.
La localización es predominantemente supratentorial con un 80%
de los casos en la mayoría de las series (13,18). De la ubicación
infratentorial, el 60% corresponde a troncoencefálo, y dentro
de este, la situación preferencial es protuberancia.
Presentación clínica.
Los AC tienen una gran variedad de síntomas y signos, dentro
de los cuales los más frecuentes son crisis convulsivas en 40-60
% (23) y déficit focales en 50 %. Cefalea como motivo de consulta
esta asociado en un 30% (18, 21). Con la implementación de RM,
además de debe considerar el diagnóstico por hallazgo
en pacientes asintomáticos, cifra que se acerca al 20% (18).
La presentación depende fundamentalmente de la localización,
y en la mayoría de los pacientes existe múltiple signología.
Para lesiones infratentoriales, estos síntomas son: cefalea 35
% , vértigo 25% , vómitos 20%, y otros menos frecuentes
como neuralgia trigeminal, y singulto persistente.
Los signos iniciales son: déficit de nervios craneales especialmente
oculomotores en 70%, paresia 40%, ataxia 30%, dismetría y disartria
15% y compromiso de conciencia en 5%.
Debe señalarse que los síntomas y signos se presentan
en forma brusca en la mayoría, con remisión generalmente
parcial al cabo de 2 a 3 semanas. Junto con esto, más del 50
% de los pacientes del estudio con mayor números de casos presentó
2 o más episodios sintomáticos, lo que llevó a
un diagnóstico equivocado de esclerosis múltiple de 3
% (14), también reportado en otras comunicaciones (3).
Fisiopatogenia y riesgo de hemorragia.
En general la literatura indica que las hemorragias extralesionales
de AC son pequeñas ya que tendrían un carácter
de bajo flujo, por lo cual las consecuencias de mortalidad son inferiores
a otras alteraciones vasculares (Aneurisma o MAV) (7), de hecho aún
en pacientes con hemorragias mayores (infrecuentes) tienen buen pronóstico
(18), lo cual puede estar dado por la gliosis reactiva a sangrados anteriores
que podrían tener un efecto limitante, con menos efecto de daño
secundario al parénquima adyacente, o que algunos sangrados son
intralesionales y por lo tanto estar pseudoencapsulados.
Lo anterior es sólo parcialmente válido para lesiones
infratentoriales, ya que incluso con sangramientos pequeños pueden
dejar seria morbilidad y mortalidad (14).
El riesgo de hemorragia no está bien establecido, pero los reportes
sobre historia natural utilizan la RM para estudiar la prevalencia de
estas lesiones, y considerándolas como congénitas, asumen
que no han sangrado hasta la fecha, por lo que se divide el número
de hemorragias por un factor que incluye el número de AC y la
edad de los pacientes al momento del diagnóstico, por este método
se calcula un riesgo de hemorragia extralesional de 0.25-0.7% lesión/año,
lo cual es significativamente menor que MAV (7). Para ubicación
en troncoencéfalo esta probabilidad parece ser mayor, del orden
del 2-5% para un primer sangramiento (2,14).
Otro factor aparentemente de riesgo es una hemorragia previa, lo cual
es establecido por algunas series hasta 30% anual tanto para lesiones
supra como infratentoriales. El lapso de tiempo entre los episodios
de sangramiento fue reportado por Porter con un promedio de 26 meses
(14).
El tamaño de la lesión no está demostrado como
factor de riesgo en la mayoría de los trabajos, tampoco la edad
influye significativamente en la frecuencia de sangrado.
Con respecto al sexo, si bien no hay preponderancia para la existencia
de AC, sí la hay respecto a la posibilidad de sangramiento ya
que al sexo femenino corresponden el 60 a 85% de las hemorragias. Esto
sugiere que un factor hormonal no demostrado aún, pudiera influir
(18).
La multiplicidad de lesiones no constituye un riesgo mayor en sí
mismo, y se deben considerar como lesiones aparte, con tasas de sangramiento
individuales.
Estudios diagnósticos.
Angiografía: Los AC caben dentro de la
categoría de "malformaciones vasculares angiográficamente
ocultas" (MVAO), ya que en general no son visibles por este método.
En alrededor de 30% es posible ver signos indirectos como un llene capilar
anómalo o una región avascular en fase capilar o venosa
precoz.
Existen varias teorías para explicar la imposibilidad de identificar
AC: flujo lento por vasos anormales, compresión o trombosis de
vasos por hematoma adyacente, destrucción de vasos por sangramiento
extralesional, trombosis espontánea, vasoespasmo posthemorrágico,
o dilución del contraste en los canales vasculares dilatados.
Tomografía axial: La TC cerebral tiene menor resolución
y sensibilidad que la RM pero aún sigue siendo útil, dado
que es normalmente utilizado como primer etapa de estudio, o en contexto
de urgencia .
La imagen de AC corresponde en general a nódulos pequeños
(1-3 cm), pero que pueden alcanzar los 9 cm, normalmente bien definidos,
de densidad heterogénea. Pueden tener calcificaciones puntiformes
entre un 15 y 20% de los casos. También pueden presentar áreas
de hiperdensidad de extensión variables que corresponden a hemorragias
recientes. En general, no tienen edema perilesional a menos que hayan
tenido un episodio de sangramiento evidente. Frente a la administración
de contraste endovenoso, habitualmente se comportan con una captación
leve.
Resonancia magnética: Es el mejor método
diagnóstico que se dispone, ya que tiene una excelente sensibilidad
con una muy buena especificidad, y permite precisar la detección
especialmente de lesiones infratentoriales.
Los AC se caracterizan por ser lesiones circunscritas, redondeadas
o multilobuladas, de intesidad heterogénea, y que característicamente
presenta un halo hipointenso en T2, producto de la hemosiderina en la
periferia. Pueden verse focos hemorrágicos, siendo posible calcular
el tiempo de evolución de éstos, según el comportamiento
de la señal en las distintas secuencias.
Permite ver asociación con otras malformaciones vasculares en
especial las anomalías del desarrollo venoso.
Estos hallazgos, si bien son característicos, no son patognomónicos,
y existen otras lesiones que deben tenerse presentes al momento del
diagnóstico: otras malformaciones vasculares (MAC O TC), tumores
(metástasis o tumores primarios hemorrágicos) o lesiones
inflamatorias (cisticercos o granulomas) (15).
Tratamiento.
Existen limitadas opciones terapéuticas y la implementación
de nuevas técnicas tiene el problema de una no completamente
establecida historia natural sobre la cual ser comparadas.
La cirugía en AC es la mejor arma terapéutica dado que
elimina el riesgo de sangramiento en el momento y en forma definitiva
y permite obtener confirmación histopatológica. Para lesiones
supratentoriales las indicaciones están relativamente señaladas,
éstas son: epilepsia intratable, hemorragia mayor extralesional,
crecimiento pseudotumoral asociado a una localización favorable.
Para lesiones de troncoencéfalo, la situación es más
controvertida, dada la mayor tasa de complicaciones asociadas a cirugía,
que incluyen una mortalidad de 3.5 - 4%, morbilidad neurológica
definitiva (en general déficit de n. craneanos) de 10-15% y anormalidades
transitorias en 15-20% reportadas en las principales series (2,14,22),
y al aparente peor comportamiento natural.
Las indicaciones quirúrgicas de dichos grupos, y las que nos
parecen planteables son frente a pacientes con al menos un, y generalmente
dos o más episodios de sangramiento, con déficit neurológico
progresivo y con AC o hematoma asociado en contacto con una superficie
pial o ependimaria.
Se debe planificar cada cirugía en forma individual, ya que
existen múltiples abordajes para lesiones según localización,
y ocasionalmente deben ser realizados de manera combinada para lograr
una buena exposición (4,14). Debe tenerse presente la asociación
con angiomas venosos, los cuales deben preservarse para evitar trastornos
del parénquíma adyacente por alteración del drenaje
venoso. A diferencia de las lesiones supratentoriales, los AC de tronco
son más adherentes y no existe un plano de clivaje tan definido.
A pesar de esto, la resección quirúrgica debe ser total,
ya que el dejar lesión residual, conlleva un alto riesgo de resangramiento
con una importante morbimortalidad asociada (2).
La radioterapia convencional sólo ha sido usada como una terapia
complementaria a cirugía en los cavernomas extraaxiales de fosa
media, que tienen características histológicas comunes
de AC pero poseen un comportamiento clínico, implantación
en duramadre y características de irrigación y flujo completamente
distintos.
Hay lesiones profundamente localizadas, que por ser pequeñas
e inaccequibles quirúrgicamente, pudieran teóricamente
ser candidatos óptimos para radiocirugía. Existen tres
series con mayor número de pacientes con AC tratados con radiocirugía
de los centros con más desarrollo en esta área, que coinciden
en señalar una tasa anual de sangrado de 10-22% los 2 - 3 primeros
años posttratamiento y luego una disminución a 1.6 - 5%
en los siguientes años, con seguimiento promedio de 5 a 7 años
(1, 6, 10). Sin embargo, este tratamiento no está exento de complicaciones,
especialmente en troncoencéfalo, con una tasa de mortalidad de
4 - 5% (1, 10) y secuelas neurológicas permanentes entre 10 y
20% debidas a edema o necrosis inducida por radiación, además
de la morbimortalidad dada por los resangramientos, cuya probabilidad
parece ser aumentada en los primeros años postradiocirugía
con respecto a la etapa pretratamiento. No es clara la fisiopatología
de esta complicación, ya que si bien es dosis dependiente, es
mayor que al irradiar otras lesiones como MAV o tumores, en localizaciones
comparables.
Los problemas asociados a los reportes de radiocirugía, es que
algunos de ellos engloban AC en el conjunto de MVAO, que corresponden
en porcentaje importante a verdaderas MAV no vistas en una angiografía
inicial, que ciertamente responden a esta terapia. Además son
estudios no controlados que compiten con tasas de primer episodio de
hemorragia o de resangramiento no definidos claramente ni su valor absoluto
ni su evolución en el tiempo después de un evento. Junto
con esto, no existe una manera real de medir la eficacia del tratamiento
ya que no disminuye de tamaño ni cambia de señal en RM,
y los reportes de AC tratados quirúrgicamente previamente sometidos
a radiocirugía, no muestran fibrosis, trombosis ni oclusión
de sus canales vasculares (8).
El tratamiento expectante debe plantearse para pacientes indemnes o
como alternativa válida en AC sintomáticos pero sin contacto
con superficie pial o ependimaria, con seguimiento clínico y
radiológico ya que son potencialmente quirúrgicos al cambiar
la conformación de la lesión.
Conclusiones.
Los AC constituyen una patología relevante dada su frecuencia
y la población joven a la cual afecta. Es una entidad claramente
definida por criterios histopatológicos por lo que deben evitarse
términos como malformaciones angiográficamente ocultas
o crípticas.
Ha habido un aumento de frecuencia progresivo debido a la introducción
de RM, la cual permite además con relativa seguridad establecer
el diagnóstico y plantear conductas en forma consecuente. Es
difícil establecer con certeza su historia natural, lo cual introduce
una dificultad adicional al balancear riesgos y beneficios terapéuticos.
La cirugía es el único tratamiento demostradamente eficaz
y definitivo. En troncoencéfalo está asociado a una morbimortalidad
que debe compararse con un comportamiento aparentemente más agresivo.
Existen reportes escasos de radiocirugía con una eficacia no
probada ciertamente y con mortalidad y secuelas neurológicas
producidas por radiación no despreciables, por lo que a nuestro
juicio se debe esperar estudios prospectivos controlados para confirmar
su utilidad.
REFERENCIAS:
- Amin-Hanjani S, Ogilvy C, Candia G, et al. Stereotactic radiosurgery
for cavernous malformations: Kjellberg´s experience with proton
beam therapy in 98 cases at the Harvard cyclotron. Neurosurgery 42:
1229-1238, 1998.
- Amin-Hanjani S, Ogilvy C, Ojemann R, et al. Risk of surgical management
for cavernous malformations of the nervous system. Neurosurgery 42:
1220-1228, 1998.
- Cader M, Winer J. Lesson of the week: cavernous haemangioma mimicking
multiple sclerosis. BMJ 318: 1604-1605, 1999.
- Cantore G, Missori P, Santoro A. Cavernous angiomas of the brain stem.
Intra-axial anatomical pitfalls and surgical strategies. Surg Neurol
52: 84-94, 1999.
- Curling O, Kelly D, Elster A, et al. An analysis of the natural history
of cavernous angiomas. J Neurosurg 75: 702-708, 1991.
- Chang S, Levy R, Adler J, et al. Stereotactic radiosurgery of angiographicallyoccult
vascular malformations: 14-year experience. Neurosurgery 43: 213-221,
1998.
- Fults D, Kelly D. Natural history of arteriovenous malformations of
the brain: a clinical study. Neurosurgery 15: 658-662, 1984.
- Gewirtz R, Steinberg G, Crowley R, et al. Pathological changes in
surgically resected angiografically occult vascular malformations after
radiation. Neurosurgery 42: 738-743, 1998.
- Hirsh L. Combined cavernous- arteriovenous malformation. Surg Neurol
16: 135-139, 1981.
- Kondziolka D, Lunsford L, FlickingerJ, et al. Reduction of hemorrhage
risk after stereotactic radiosurgery for cavernous malformations. J
Neurosurg 83: 825-831, 1995.
- McCormick W. The pathology of vascular ("arteriovenous") malformations.
J Neurosurg 24:807-816, 1966.
- McCormick W, Nofzinger J. "Cryptic" vascular malformations of the
central nervous system. J Neurosurg 24: 865-875, 1966.
- Otten P, Pizzolato G, Rilliet B, et al. A propos de 131 cas d´angiomes
caverneux (cavernomes) du SNC, repérés par l´analyse
rétrospective de 24535 autopsies. Neurochirurgie 35: 82-83, 1989.
- Porter R, Detwiler P, Spetzler R, et al. Cavernous malformations of
the brainstem: experience with 100 patients. J Neurosurg 90: 50-58,
1999.
- Rigamonti D, Drayer B, Johnson P, et al. The MRI appearance of cavernous
malformations (angiomas). J Neurosurg 67: 518-524, 1987.
- Rigamonti D, Hadley M, Drayer B, et al. Cerebral cavernous malformations.
Incidence and familial ocurrence. N England J Med 319: 343-347, 1988.
- Rigamonti J, Johnson P, Spetzler R, et al. Cavernous malformations
and capillary telangectasia: a spectrum within a single pathological
entity. Neurosurgery 28: 60-64, 1991.
- Robinson J, Awad I, Little J. Natural history of the cavernous angioma.
J Neurosurg 75: 709-714, 1991.
- Simard J, García-Bengoechea F, Ballinger W, et al. Cavernous
angioma: a review of 126 cases collected and 12 new clinical cases.
Neurosurgery 18:162-172, 1986.
- Scott, M., Controversies in the Management of Cavernous Angiomas of
the Brain in Children. Revista Chilena de Neurocirugía Vol 7,
Nº 11, 25-28, 1993
- Steiger H, Markwalder T, Reulen H. Clinicopathological relations of
cerebral cavernous angiomas: observations in eleven cases. Neurosurgery
21: 879-884, 1987.
- Steinberg G, Chang S, Gewirtz R, et al. Microsurgical resection of
brainstem, thalamic and basal ganglia angiographically occult vascular
malformations. Neurosurgery 46: 260-271, 2000.
- Tagle P, Huete I, Méndez J, et al. Intracranial cavernous angioma:
presentation and management. J Neurosurg 64:720-723, 1986.
|