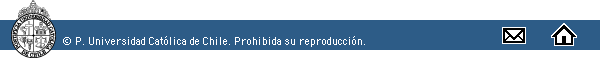Introducción.
Con cierta frecuencia el médico se ve enfrentado a la evaluación
de un grupo de cuadros clínicos que resultan difíciles
de comprender ya que sus síntomas y signos no siguen un patrón
característico. Se trata de trastornos que no logran configurar
un cuadro clínico conocido y en los que se sospecha que existe
un componente psicológico importante. Si bien toda enfermedad
provoca una respuesta de adaptación psiquíca, en ciertas
ocasiones la apariencia de una enfermedad no es sino la expresión
de un trastorno psicológico subyacente. Son varios los síndromes
que podrían ser considerados en esa perspectiva. Quizás
los mas conocidos son el Síndrome de Munchhausen, la cuadros
de simulación, la enfermedad de Briquet (1), las pseudo crisis
de epilepsia, y el trastorno conversivo motor. Cada uno de ellos merece
una revisión especial por cuanto plantea problemas específicos
en el diagnóstico diferencial y en su tratamiento. Este trabajo
es un resumen de la literatura reciente en relación con el trastorno
conversivo motor.
Pese a que utilizaremos la clasificación de orgánico
y no orgánico para distinguir aquellas patologías que
tienen un claro componente orgánico de aquellas en que esto no
ocurre, estamos conscientes de las limitaciones que esta definición
supone, por cuanto es difícil en muchas ocasiones separar estos
dos aspectos que interactúan tan estrechamente en el organismo
(2). Teniendo estos reparos en consideración es que usamos estos
términos para separar patologías claramente orgánicas
de aquellas que son principalmente psicológicas como señalamos
más adelante.
Cuando se plantea un trastorno psicogénico motor, el diagnóstico
diferencial incluye algunas de las siguientes alteraciones definidas
según el Manual Estadístico y diagnóstico de enfermedades
mentales (DSM IV). Estos incluyen, el trastorno somatomorfo, la enfermedad
facticia, la simulación, la depresión, los trastornos
de ansiedad y menos frecuentemente el trastorno de personalidad histriónica
(3).
El trastorno somatomorfo contrasta con la simulación y la enfermedad
facticia, en que en el primero, los síntomas son producidos en
forma no consciente y están asociados a factores psicológicos.
Existen al menos siete alteraciones que pertenecen a esta categoría:
el trastorno de somatización, la hipocondría, el trastorno
somatomorfo indiferenciado, el trastorno dismórfico corporal,
el trastorno somatomorfo no especificado y el trastorno conversivo .
El trastorno de somatización y la hipocondría se ven con
bastante frecuencia y forman parte del diagnóstico diferencial
del trastorno conversivo. El trastorno de somatización implica
una historia de numerosos síntomas físicos que empiezan
antes de los 30 años que persisten durante años y que
son lo suficientemente severos como para que el paciente tome medicamentos,
consulte repetidamente y que su calidad de vida se altere. La hipocondría
es un cuadro que tiene al menos seis meses de duración y que
se caracteriza por una preocupación excesiva por un síntoma
físico particular. En la enfermedad facticia en cambio, el síntoma
físico está producido en forma consciente por alguna necesidad
que para el paciente puede ser satisfecha mediante la presencia del
cuadro clínico. Esta última se asocia en general a trastornos
severos de personalidad. La simulación es la producción
deliberada de síntomas físicos por una ganancia personal
obvia (3).
El trastorno conversivo motor necesariamente implica una pérdida
o cambio en el funcionamiento físico que está temporalmente
asociado a un conflicto psíquico. Los criterios específicos
de clasificación de el DSM IV para este trastorno son:
- Uno o más síntomas o déficits que
afectan las funciones motoras voluntarias o sensoriales y que sugieren
enfermedad neurológica o médica.
- Se considera a los factores psicológicos como asociados al
cuadro por su relación con inicio o exacerbación.
- El síntoma no es producido intencionalmente ni es simulado.
- El síntoma no se explica por una enfermedad médica,
por los efectos directos de una sustancia o por un comportamiento
o experiencia culturalmente normales.
- El síntoma o déficit provoca malestar clínicamente
significativo o deterioro social, laboral, o de otras áreas
importantes de la actividad del sujeto, o requieren atención
médica.
- El síntoma no se limita a dolor o disfunción sexual,
no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno de somatización
y no se explica mejor por la presencia de otra enfermedad mental.
Dicho de otra manera, el trastorno conversivo motor se manifiesta con
síntomas de alteración de la coordinación psicomotora
y/o el equilibrio, parálisis o paresia localizada, movimientos
anormales, dificultad al deglutir, sensación de globus faríngeo,
afonía y/o retención urinaria, y constituye la expresión
física, no consciente, de un conflicto o problema psicológico
subyacente.
Diagnóstico.
Las alteraciones motoras, los movimientos y posturas anormales debidos
a enfermedades psiquiátricas son especialmente difíciles
para clasificar aún para el especialista con experiencia. El
diagnóstico debe apoyarse en una apreciación cuidadosa
de la fenomenología clínica, y en una correcta valorización
de la psicopatología subyacente. Definir equivocadamente una
enfermedad orgánica como conversiva puede demorar el tratamiento
de esta condición, y puede tener efectos psicológicos
adversos en el paciente. Por otra parte, suponer la existencia de un
cuadro orgánico cuando existe un trastorno conversivo puede prolongar
innecesariamente el diagnóstico médico impidiendo abordar
la patología psiquiátrica, con el consiguiente problema
que esto puede significar para el enfermo (1).
La depresión es citada como uno de los diagnósticos psiquiátricos
más comúnmente asociados a este trastorno en los últimos
reportes. Se ha visto que alrededor de un 38% de estos pacientes sufren
de depresión durante el episodio de movimientos anormales conversivos
(4). Esta relación es aún más prevalente en el
trastorno de somatización, teniendo estos últimos un riesgo
cercano al 90% de desarrollar un episodio de Depresión Mayor
a lo largo de la vida (1). Asimismo se han asociado a trastorno de distimia
o "depresión menor".
En relación con los trastornos de personalidad, el trastorno
histriónico alcanzó a un 9% en la muestra de 390 pacientes
con síntomas psicogénicos en la revisión de Lempert
(5).
Los datos expuestos mas arriba expresan la importancia que tiene la
evaluación adecuada de pacientes que presentan esta patología.
La identificación de estresores específicos como por ejemplo
conflictos familiares, la sospecha de alguna ganancia secundaria, historia
de abuso sexual físico y/o emocional son críticos en esta
evaluación. Por otra parte la existencia del fenómeno
de "belle indiference", que constituye una disociación entre
la reacción emocional esperada y el trastorno motor, puede ser
en ocasiones una ayuda diagnóstica en algunos casos, pero no
pertenece a los criterios esenciales de trastorno conversivo (1).
El paciente típico que sufre de un trastorno conversivo motor
podría ser caracterizado como: una persona joven, generalmente
de sexo femenino, de inteligencia promedio, con una duración
muy variable del tiempo que lleva el síntoma, incapaz de trabajar
o realizar las tareas de su vida cotidiana (1). Pese a ello es necesario
tener presente que este trastorno puede ocurrir durante cualquier período
de la vida, en ambos sexos, e incluso en personas sin comorbilidad de
ningún tipo. Hay autores que han puesto énfasis en que
las alteraciones motoras ocurrirían primordialmente en el lado
derecho del cuerpo, pero ello no ha sido confirmado en series posteriores
(6).
Cuando un paciente presenta síntomas de un posible trastorno
conversivo motor existen cuatro posibilidades: 1) que sea realmente
conversivo, 2) que sean parte de alguna otra enfermedad psiquiátrica,
3) que sean parte de un fenómeno psicopatológico asociado
a una enfermedad orgánica, 4) que sean la presentación
inusual de una enfermedad física
Fahn y Williams (7) han definido cuatro niveles de certeza para el
diagnóstico de distonía psicogénica la cual se
puede aplicar a todos los otro síntomas que se ven en el trastorno
conversivo motor:
- TMC documentado: se alivia con sicoterapia, sugestión
psicológica o la administración de placebos o el paciente
está libre de síntomas cuando se supone no es observado.
- TMC establecido: síntomas inconsistentes en el tiempo
o incongruentes con la sintomatología clásica, signos
definitivamente psicogénicos como debilidad o alteración
sensitiva falsa, somatización múltiple o una enfermedad
psiquiátrica documentada.
- TMC probable: síntoma inconsistente pero sin otra
característica que apoye la hipótesis de psicogenicidad.
- TMC posible: sospecha de base psicogénica sólo
por la presencia de alteración emocional obvia.
En forma característica el trastorno conversivo motor se presenta
con las características señaladas mas abajo (2,4). Cuando
éstas están presentes la posibilidad de que el cuadro
sea efectivamente conversivo es mucho mayor:
- Comienzo súbito
- Los movimientos o déficits remiten o vuelven espontáneamente
- Son generalmente marcados, pero atípicos o extraños.
- Disminuyen o desaparecen cuando el enfermo se distrae
- Aumentan cuando el médico se concentra en el síntoma
- Presencia de signos que no son típicos de la enfermedades
reconocidas
- Carecen de signos típicos de estas enfermedades
- Resolución con placebo o psicoterapia
- Siguen el patrón psicológico del déficit motor
y no el orgánico.
Características específicas.
Probablemente el temblor conversivo sea la alteración del movimiento
más frecuente, reportado hasta en un 50% de todos los trastorno
conversivo motor. A menudo es de instalación brusca, puede acompañar
a otros alteraciones como disfunción de la marcha por ejemplo.
Generalmente es irregular, altamente fluctuante y varía cuando
el paciente se distrae. Normalmente no existe una relación estrecha
entre la amplitud del temblor y la alteración del miembro afectado.
El temblor usualmente es mixto (de reposo, postural y de intención)
y puede ser migratorio de una parte del cuerpo a otra (2, 4, 8, 9).
La distonía conversiva también se presentan como una
postura fija de inicio brusco, no se asocia al uso de drogas, lo cual
sugiere su origen psicogénico. Además puede haber compromiso
esfinteriano, el cual si no se acompaña de hiperreflexia o espasticidad,
es raro en la distonía idiopática y también sugiere
origen conversivo. Por último el paciente refiere que estas distonías
son extremadamente dolorosas (2, 4, 7).
Las mioclonías conversivas son un trastorno relativamente común,
de hasta un 20% en algunas series. Ya que los movimientos son simples
y primitivos, la distinción no es fácil de hacer. Debe
sospecharse el origen psicogénico cuando solamente un tipo de
estímulo causa la mioclonía. En aquellos casos en que
existen fundadas sospechas de un cuadro conversivo, el estudio electrofisiológico
puede ser de particular ayuda, especialmente cuando no muestra los patrones
típicos de latencia y respuesta (2, 4, 10).
Es frecuente también el hallazgo de algún tipo de déficit
motor psicogénico en forma aislada o acompañando a algún
otro síntoma. En la serie de Lempert se vió que dentro
de los pacientes con síntomas motores supuestamente conversivos,
un 38% se presentaban con monoparesia, 24% con hemiparesia, 21% con
tetraparesia y 12% como paraparesia (5). Es de gran ayuda encontrar
al exámen físico tono muscular y reflejos normales con
plantar flexor, aunque en ningún caso es signo patognomónico
de trastorno conversivo. Generalmente los déficits motores se
acompañan de posturas extrañas y contracciones simultáneas
de músculos agonistas y antagonistas (18). Otros signos que pueden
facilitar el diagnóstico diferencial son la presencia de una
debilidad intermitente al exámen y la desviación equivocada
de la lengua hacia el lado sano en la hemiparesia (a excepción
de los infartos de bulbo raquídeo) (19).
El parkinsonismo psicogénico es una enfermedad rara y consiste
fundamentalmente en un temblor sin los otros signos parkinsonianos habituales,
o con signos que no pertenecen al cuadro clínico de esta enfermedad.
El temblor puede ser muy inusual con alta variabilidad en su frecuencia
y amplitud y puede tener ritmicidad con actividades del otro lado del
cuerpo (2, 4).
También existe reportados tics, e incluso el Síndrome
de Gilles de la Tourette de origen conversivo, aunque en forma muy infrecuente.
Hasta ahora no está claro si esto se debe a errores diagnósticos
frecuentes o a que realmente tienen una muy baja prevalencia.
Cuando el trastorno conversivo motor se presenta en niños, es
más frecuente que sea en niñas, y casi, no se presenta
en menores de 5 años. Casi siempre el cuadro de déficit
motor se asocia a dolor o a molestias específicas con el movimiento
de las extremidades comprometidas. Un hallazgo interesante en algunos
reportes es que este trastorno tiene una aparente incidencia estacional.
Alrededor de un 50% de ellos se presenta en el período inmediatemente
previo al fin del período escolar que corresponde al período
de exámenes. Por otra parte, practicamente no se ve durante las
vacaciones reapareciendo nuevamente en los meses en que empieza el nuevo
año escolar. Todo esto implica que la incapacidad de enfrentar
el fracaso podría estar asociada al trastorno conversivo motor
en los niños (11).
Además se ha observado con bastante frecuencia que estos niños
tienen familias ansiosas o con patrones sociales anómalos. Este
aspecto es mucho más frecuente que el antecedente de abuso sexual,
al contrario de lo que algunos piensan (11, 12).
Tratamiento.
No existe un tratamiento exclusivo para este cuadro. A pesar de ello
es posible sugerir algunas intervenciones basadas en algunos principios
generales.
Es necesario que exista una alianza terapéutica realista entre
el paciente y su médico. Para ello el médico debe mantener
su atención en los síntomas que el paciente experimenta.
Deberá validarlos e intentar comprenderlos en toda su dimensión.
No es recomendable, aún si existe una interpretación psicológica
posible, que el médico la utilize para "interpretar" o "eliminar"
los síntomas físicos. En rigor las hipótesis respecto
de las bases psicológicas del cuadro es preferible mantenerlas
como tales e irlas afirmando o refutando según este se vaya desarrollando.
El médico debe plantear el diagnóstico de conversión
sin confrontar al paciente, pues éste puede pensar "el médico
cree que estoy loco o no considera mis síntomas seriamente".
Se sugiere usar frases como: "Hemos realizado numerosos exámenes
y creemos que sus síntomas no se deben a una enfermedad neurológica
seria. Desafortunadamente los exámenes no nos dicen la causa
de su problema. A pesar de esto, y debido a que sus síntomas
interfieren en sus actividades pensamos que es importante completar
la evaluación con un psiquiatra para que nos ayude en su estudio
y tratamiento." Teniendo presente que es siempre preferible que estos
pacientes conserven al internista o al neurólogo como su médico
tratante de referencia, la interconsulta al psiquiatra no debe plantearse
como una derivación sino mas bien como una manera de ayudar a
entender las dificultades que éste está enfrentando. Lo
contrario supondría abandonar el paciente y asumir que todo el
problema es psicológico. Si estos enfermos sienten que su médico
no le da valor a sus síntomas, lo mas probable es que decidan
cambiar de médico. Si el paciente se molesta frente a la alternativa
de que exista una causa psicológica de su problema, es útil
explicarles que el cuerpo y la mente reaccionan en conjunto frente al
stress y la ansiedad y que incluso estados depresivos pueden producir
síntomas físicos.
En general, los pacientes son más receptivos a ser evaluados
por psicólogos o psiquiatras si desde un principio éstos
forman parte del equipo médico (ej. realizar tests psicológicos
al mismo tiempo que se realizan exámenes físicos). De
esta manera el paciente no tiene la sensación de que es derivado
constantemente y de que se "comienza todo de nuevo". También
es imperativo que exista un seguimiento a estos pacientes y que sean
reevaluados cada cierto tiempo con un examen neurológico completo
y con examenes psicológicos de control (4).
Se han intentado muchos estrategias terapéuticas pero no está
claro cual de ellas es mejor. En un estudio realizado en la Universidad
de Columbia se siguió a 19 pacientes con trastorno conversivo
motor. Recibieron una terapia combinada consistente en sicoterapia de
apoyo, hipnosis, terapia física y farmacoterapia, por un período
de dos años. Un 25% tuvo una remisión completa de los
síntomas y un 21% tuvo un alivio considerable. El resto tuvo
poco o ningún beneficio (1).
Tanto la fisioterapia como la rehabilitación física aumentan
la expectativa de recuperación y mejora los síntomas neurológicos
crónicos, en algunos casos incluso en ausencia de otros tratamientos.
La terapia física puede ayudar a los pacientes con dificultad
a aceptar que su recuperación se base sólo en intervenciones
psiquiátricas, aparte de los beneficios evidentes que puede entregar
a pacientes con atrofia secundaria por desuso o contracturas secundarias
a los trastornos de movimientos (4).
No existen estudios prospectivos controlados publicados que evalúen
la eficacia de la psicoterapia como tratamiento exclusivo, probablemente
porque es difícil entregar una modalidad estándar a todos
los pacientes ya que ésta debe evaluarse en forma individual
y, además, porque los especialistas son renuentes a negarla en
el caso del grupo control. En líneas generales diremos que la
meta a largo plazo de un tratamiento psicoterapéutico es prevenir
futuras recaídas permitiendo que el paciente enfrente los conflictos
sin somatizarlos .
El uso de placebo para diagnóstico y terapia es controvertido.
Algunos pacientes pueden interpretarlo como una confrontación
y volverse más resistentes al diagnóstico y tratamiento
psiquiátrico (1, 4, 13). Fahn y Monday aconsejan el uso de placebo
cuando es difícil hacer el diagnóstico de trastorno conversivo
(7, 10). En todo caso es necesario mantener una actitud de reserva respecto
de su uso y nunca utilizarlo como una manera de confrontar o aclarar
al paciente. Esta es información que el médico debe utilizar
de manera juiciosa en el contexto general del caso particular. Debemos
recordar que el "efecto placebo" está muy lejos de ser conocido
completamente, existiendo muchas enfermedades como la depresión
mayor, que experimentan una mejoría con el uso de placebos.
La hipnosis es una técnica útil en pacientes bien seleccionados,
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En pacientes
susceptibles a ésta los síntomas conversivos pueden ser
provocados, empeorados o disminuidos usando la inducción hipnótica.
En conjunto con la psicoterapia, la autohipnosis puede ser útil
con el fin de educar al paciente para controlar sus síntomas.
Una función importante de la hipnosis es exponer al paciente
al fenómeno disociativo, el cual se piensa es esencial en la
dinámica del fenómeno conversivo (1, 4).
Finalmente, el uso de medicamentos como ansiolíticos suaves
y antidepresivos se recomienda en tratamientos de corto plazo para el
tratamiento de síntomas de ansiedad que son frecuentes en estos
casos.
Pronóstico.
En 1965 Elliot Slater publicó un estudio histórico en
el British Medical Journal en que siguió durante 10 años
a pacientes que fueron hospitalizados con el diagnóstico de histeria
(cuadro que corresponde con el trastorno conversivo motor). Encontró
que más de la mitad de los pacientes desarrollaron trastornos
neurológicos o psiquiátricos durante el seguimiento (14).
Desde esa fecha muchos estudios han reportado que alrededor de un 25%
de estos pacientes presentaban cuadros neurológicos de aparición
posterior al diagnóstico de trastorno conversivo motor. Estas
cifras hacen suponer que al menos un cuarto de los pacientes sufrían
de una enfermedad neurológica que fue interpretada errónemanente
como un trastorno de origen psicológico.
Treinta años después del trabajo de Slater, en 1991,
se llevó a cabo un seguimiento en una población similar
de pacientes con síntomas motores inexplicables, ingresados entre
1989 y 1991 en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery in
London, pero ésta vez con métodos modernos de estudio
y diagnóstico (15). Se incluyeron 73 sujetos que presentaron
síntomas motores médicamente inexplicables, tanto ausencia
de función motora (ej. hemiplejía o paraplejía)
o la presencia de actividad motora anormal como temblor, distonía
o ataxia. Se concluyó que la incidencia de un trastorno neurológico
subsecuente, determinado por un error diagnóstico inicial, fue
relativamente baja (4.3%).
La evolución luego del diagnóstico no es muy buena. La
resolución espontánea de los síntomas es rara y
la persistencia de dificultades es alta (15, 16, 17).
El resultado del tratamiento parece depender del trastorno psiquiátrico
subyacente. Un buen pronóstico se asocia a edades menores de
40 años al momento de ingreso al hospital, corta duración
de los síntomas, cambio en el estado marital, remisión
de síntomas al final de la hospitalización, y la presencia
de un trastorno psiquiátrico tratable como depresión o
ansiedad (15, 16). Un peor pronóstico está asociado a
trastornos de personalidad, problemas legales y ganancia secundaria
en la forma de compensación monetaria. El tipo específico
de trastorno conversivo motor no guarda relación con el pronóstico
y pareciera no influir en él. Por otra parte aquellos pacientes
que han sido vistos por muchos médicos tienen un pronóstico
peor, pero esto puede corresponder a una asociación esperable
entre estos dos factores más que a una relación causa-efecto.
El trastorno conversivo motor tiene mejor pronóstico que la enfermedad
facticia y la simulación.
Conclusión.
Creemos que es importante revisar y actualizar este tema ya que el
trastorno conversivo motor se presenta con frecuencia en la práctica
médica, tanto del médico general como del especialista.
Según lo mencionado, es necesario una evaluación exhaustiva
del paciente que sea capaz de descartar razonablemente una enfermedad
orgánica. Es importante realizar el diagnóstico lo antes
posible para iniciar el tratamiento adecuado en forma precoz.
Para terminar, y como regla general, es fundamental que frente a un
paciente con la duda diagnóstica, o ya claramente definido como
conversivo, el médico no menosprecie el síntoma y siempre
mantenga la confianza y el respeto como la base de la relación
médico-paciente.
REFERENCIAS.
- Ford Blair, M.D. Treatment of psychogenic movement disorders, Columbia
College of Physicians, Center for Parkinson´s disease and movement
disorders, New York, NY.
- Goetz Christopher, M.D. Psychogenic Movement Disorders, Rush University
Chicago, IL.
- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV). Washington, DC, 1994.
- Marjama J, MD, Troster AI, PhD, Koller WC, MD Psychogenic Movement
Disorders. Neurologic Clinics 13:283-297,1995.
- Lempert T, Dietrich M, Huppert D et al. Psychogenic disorders in neurology:
frecuency and clinical spectrum. Acta Neurol Scand 82:335-340, 1990.
- Galin D, Diamond R, Braff D. Lateralization of Conversion Symptoms:
More frequent on the left. Am J Psychiatry 134:578-580, 1977.
- Fahn S, Williams PJ. Psychogenic Dystonia. Adv Neurol 50:431-455,
1988.
- Keane JR. Hysterical Gait Disorders: 60 cases. Neurology 39:586-9,
1989.
- Koller W, Lang A, Vetere-Overfield B et al. Psychogenic Tremor. Neurology
39:1094-9, 1989.
- Monday K, Jankovich J. Psychogenic Myoclonus. Neurology 43:349-352,
1993.
- Grattan-Smith P, Farley M, Procopis P. Clinical Features of conversion
disorders.Arch Dis Child 63:408-414, 1988.
- Neurological conversion disorders in childhood (Editorial). Lancet
337:889-890 1991.
- Goodwin JS, Goodwin JM, Vogel AV. Knowledge and use of placebos by
housse officers and nurses. Ann Int Med 91;106-110,1979.
- Slater E. Diagnosis of hysteria. BMJ 1:1395-1399, 1965.
- Crimlisk HL, Bhatia K, Cope H et al. Slater revisited: 6 year follow
up study of patients with medically unexplained motor symptoms. BMJ
316:582-586, 1998.
- Binzer M, Kullgren G. Motor conversion disorder: a prospective 2-
to 5-year follow up study. J Psychosomatic 39:519-527, 1998.
- Couprie W, Wijdicks EFM, Rooijmans HGM et al. Outcome in conversion
disorder: a follow up study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 58:750-752,
1995.
- Baker JHE, Silver JR. Hysterical Paraplegia. J Neurol Neurosurg Psychiatry
50:375-382, 1987.
- Keane JR. Wrong-way deviation of the tongue with hysterical hemiparesis.
Neurology, 36:1406-1407, 1986.
|