 |

|
La naturaleza de la relación entre el sistema inmune y el sistema nervioso tanto central como periférico, no está totalmente definida. Sin embargo hay pocas dudas que entidades como la Esclerosis Múltiple, el Guillain-Barré, la Miastenia Gravis, Síndromes Paraneoplásicos, dependen de una alteración del sistema inmunológico normal. Así cada vez que hay un avance en la inmunología, rápidamente se le analiza si éste ayuda a entender mejor este tipo de enfermedades y que aplicaciones terapéuticas puede tener. Las enfermedades inmunológicas son aquellas en las que las reacciones inmunitarias juegan un papel determinante. La reacción inmunitaria está diseñada para protejer al organismo de patógenos extraños y no reaccionar contra sus propios antígenos. Antígeno es toda substancia que genera una respuesta inmune. El antígeno no necesariamente son sólo proteínas sino que también otro tipo de moléculas por ej. medicamentos, lo que se llama hapteno, que se unen a albúmina y así se forma una molécula compuesta que pasa a ser un antígeno. Los mecanismos inmunopatológicos a través de los cuales se supone se producen las enfermedades inmunológicas corresponden a las reacciones inmunológicas normales que se hacen dañinas para el organismo ya sea porque son excesivas lo que se llama hipersensibilidad, se dirigen hacia si mismo lo que se llama autoinmunidad o persisten más allá de lo necesario. También ocurre que el sistema inmunológico sea deficiente lo que se llama inmunodeficiencia. El funcionamiento del sistema inmune y el mecanismo de las enfermedades inmunológicas sólo se conoce parcialmente y hay hipótesis que permiten comprenderlo en forma fragmentaria. Las células mononucleares sanguíneas parecen ser las más importantes en el sistema inmune. Son de dos tipos: linfocitos y monocitos y actúan tanto por contacto físico como a través de mediadores. Linfocitos: todos los linfocitos se ven igual al microscopio pero hay diferentes poblaciones y subpoblaciones. Los linfocitos tienen en su superficie unas glicoproteínas o marcadores de superficie o receptores o antígenos de superficie que se llaman CD (= Cluster Differentation). Hay más de 75 tipos de CD a los cuales se le ha dado un número y tienen diferentes funciones. Los linfocitos no tienen todos estos CD sino algunos, que van adquiriendo, a medida que maduran, funciones y diferenciándose de esta manera. Con anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos CD se pueden diferenciar las diferentes subpoblaciones de linfocitos. Los linfocitos son producidos en la médula ósea y pasan a la circulación. Algunos pasan por el timo y son los linfocitos T y se caracterizan por adquirir un receptor de membrana llamado TCR ( T Cell Receptor). Los que no pasan por el timo son los B. Ambos después van al tejido linfático donde van a madurar. En la superficie cortical de los ganglios linfáticos se ubican los linfocitos B en cambio en la profundidad de la corteza están los linfocitos T. También existen los linfocitos asesinos, null, pero el 90% son T y B y son los que vamos a analizar a continuación. Los linfocitos T son la mayoría de los linfocitos circulantes y constituyen la inmunidad celular. Todos tienen una glicoproteína CD2 de superficie y a medida que van diferenciándose, adquieren otras proteínas de superficie adquiriendo a su vez nuevas funciones. La principal división de los linfocitos T son entre los que tienen CD8 que a su vez se pueden dividir en linfocitos citotóxicos y supresores de la actividad de los linfocitos T y B y los que tienen CD4 que a su vez se pueden dividir en linfocitos de ayuda, supresores, naive, de memoria y citotóxicos. Los linfocitos B corresponden a la célula precursora de las células plasmáticas que es la que secreta la inmunoglobulina y constituye la inmunidad humoral. Hay 5 clases de inmunoglobulinas o anticuerpos y numerosas subclases: IgG, IgM, IgA, IgD y IgE. Cada célula plasmática produce un sólo anticuerpo. Los anticuerpos están formados por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas y se disponen de tal manera que tienen un extremo común específico para el tipo y subtipo de anticuerpo y otro hipervariable, específico para el anticuerpo al cual se le une el antígeno. Los monocitos al igual que los linfocitos son producidos en la médula ósea y pasan a la circulación sanguinea. Frente a estímulos de los linfocitos van a pasar al tejido sufriendo un cambio morfológico y pasando a llamarse histiocitos. A su vez cuando el histiocito es estimulado adquiere capacidad macrofágica y es el macrófago. Hay dos tipos de macrófagos: indiferenciado y presentadores de antígeno (APC). Prácticamente todas las células nucleadas del organismo tienen una molécula en su superficie llamada MHC tipo I que fue descrita en ratas y luego en leucocitos humanos y se le llamó HLA. Esta molécula está compuesta por múltiples subunidades, que no las tenemos todas sino alguna de ellas y en una combinación determinada, que es característica para cada ser humano, y que tiene gran importancia en el sistema inmune. Esta molécula de superficie depende de 40 a 50 genes que están ubicados en el cromosoma 6 y que codifican la proteina MHC tipo I y II (que veremos más adelante) y tienen más de 90 alelos que explican las diferentes combinaciones en los diferentes seres humanos. El MHC en la superficie de las células permite que la célula sea reconocida como propia por el sistema inmune. El linfocito T a través del TCR interactúa con el MHC y si es el propio no sucede nada. Las células con MHC tipo I puede entrar en contacto con antígenos simples, que los disuelven y se une al MHC tipo I en su superficie celular. El receptor TCR de los linfocitos T puede unirse formando un complejo trimolecular constituído por el receptor TCR, el antígeno procesado y la molécula MHC. El receptor TCR al igual que las inmunoglobulinas tiene una porción constante y otra variable. Los genes que determinan esta posición hipervariable, al igual que en el caso de los anticuerpos, pueden sufrir un re-arreglo (rearrengment) que lo modifican y así pueden interactuar con un número infinito de antígenos. Los linfocitos TCD8 sólo pueden interactuar con la MHC tipo I lo que se llama restricción. Si el MHC tipo I está unido a un antígeno, ya no va a calzar la forma del TCR con la proteina MHC, se modifica el TCR como recién señalaramos para poder interactuar y generar citotoxinas como la perforina que va a destruir la célula (mecanismo inmunológico celular). Por otra parte, el macrófago APC tiene la proteina MHC tipo II y fagocita los antígenos complejos, los fragmenta y luego los incorpora al MHC tipo II. El linfocito TCD4 interactúa sólamente con el MHC tipo II lo que también constituye una restricción. Si el MHC tipo II está unido a un antígeno tampoco podrá calzar con la forma del TCR del linfocito TCD4 y esto produce la activación del linfocito T que a su vez estimula al linfocito B con transformación a célula plasmática que va a producir el anticuerpo específico (mecanismo inmunológico humoral). El linfocito B activado va a tener inumunoglobulina en su superficie. Los antígenos pueden unirse en forma directa al linfocito B, si previamente se ha formado el anticuerpo contra él, o al linfocito T indirectamente por el APC a través del MHC II o a través de las células con MHC tipo I. Muchos de los efectos estimulantes e inhibitorios del sistema inmune son mediados por productos de secreción de las células del sistema inmunológico pero que también pueden ser secretadas por otros tipos celulares y son las llamadas citokinas. Los linfocitos activos secretan la linfokina. La interleukina es otra citokina que actúa entre los glóbulos blancos por ej. entre los linfocitos B y T. Hay 13 tipos de interleukinas con diferentes funciones, no sólo sobre las células del sistema inmune sino que también sobre otros tipos de células como las del sistema nervioso y el músculo. Existen las citokinas propiamente tales que son secretadas por células del sistema inmune y por otro tipo celular y que influye en la multiplicación celular. La monokina es secretada por los macrófagos y no sólo actúa en el sistema inmune sino que también sobre otras células incluyendo la neurona y la glía. La respuesta inmune debe estar regulada para defender de la invasión foránea pero también debe estar limitada la autoinmunidad destructiva. Esto se logra a través de una red de anticuerpos dirigidos contra el sitio hipervariable de la inmunoglobulina y el TCR. Cuando se produce una inmunoglobulina o un nuevo TCR producto del re-arreglo genético que permite reconocer los nuevos antígenos, se ha generado una proteina también nueva para el organismo la que a su vez produce anticuerpos contra ella. El epitopo es el lugar donde se le une el anticuerpo al antígeno. El idiotipo es el epitopo a su vez del anticuerpo y así por lo tanto los anticuerpos antiidiotopo son los generados contra los anticuerpos y el TCR. Estos anticuerpos antiidiotopo a su vez van a generar nuevos anticuerpos contra si mismos y así se produce una reacción en cadena que gradualmente es de menor intensidad pero que está limitando la reacción inmunológica. No es claro porque se producen las enfermedades medidas por el sistema inmune. Se ha planteado una base genética dado que algunas de ellas se ven principalmente en ciertas configuraciones del HLA. También se ha planteado la teoría viral en el sentido de que un virus tiene un epitopo semejante al de una célula normal lo que genera anticuerpos contra las células normales. Existe otra teoría en que se alteraría el sistema inmune o que se exponen antígenos que normalmente están secuestrados en el organismo como es la mielina, cristalino, los espermios, etc. El daño tisular en las enfermedades inmunológicas es producido tanto por el mecanismo humoral como por el celular. I.- Mecanismo Humoral.-
II.- Mecanismo Celular.
Las reacciones de hipersensibilidad se acostumbra a dividirlas en 5 tipos. Alguno de estos tipos también son aplicables a la reacciones autoinmune y las veremos a continuación.
|
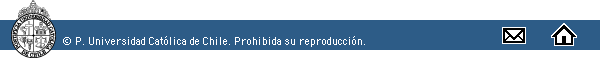 |