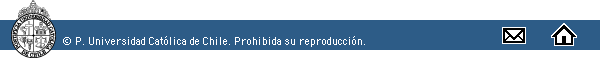La palabra Corea proviene del griego y significa "danza". Corresponde a
un movimiento involuntario breve, continuo, brusco, irregular, no sostenido,
que puede ser simple o complejo y compromete diversos segmentos corporales,
principalmente la porción distal de las extremidades. Este movimiento
carece de intención, sin embargo, el paciente lo incorpora a un movimiento
voluntario para darle sentido y hacerlo menos notorio.
Las extremidades comprometidas son hipotónicas y los reflejos
osteotendíneos tienden a ser pendulares, lo cual podría
confundirse con alteraciones cerebelosas, sin embargo, no existe trastorno
de la coordinación, ataxia ni temblor. También debe distinguirse
de otros movimientos involuntarios como: mioclonus, tics y diskinesias.
Los movimientos voluntarios o posturas de las extremidades afectadas,
si bien pueden realizarse, tienden a ser poco sostenidos.
Como la mayoría de los trastornos extrapiramidales, el corea,
mejora significativamente durante el sueño y se exacerba frente
a emociones, stress o gran concentración (1, 2,
3, 4). Electrofisiológicamente
no puede ser definido por un sólo patrón, observándose
en la electromiografía un cambio contínuo en el orden de
activación y duración de salvas de potenciales de acción
en cada músculo, con cualquier combinación de agonistas
y antagonistas como patrón de contracción.
El objetivo de la presente revisión es actualizar los conocimientos
fisiopatológicos sobre esta entidad, recopilar todas las condiciones
patológicas a las que se ha asociado, y finalmente analizar cinco
de ellas que por su baja incidencia son poco conocidas, pero que a su
vez son fáciles de diagnosticar si se tienen en mente. Además
se propone un esquema de enfrentamiento diagnóstico y terapéutico
al paciente con corea.
FISIOPATOLOGIA
El corea, como otros movimientos involuntarios, se cree es secundario
a una disfunción a nivel de los ganglios basales cerebrales.
Si bien el mecanismo por el cual se produce aún no ha sido aclarado,
se ha propuesto lo siguiente: los ganglios basales son un grupo de núcleos
de sustancia gris cuyas neuronas contribuyen con impulsos excitatorios
e inhibitorios, la suma de los cuales ejerce su influencia sobre la
vía de unión entre los ganglios basales, el tálamo
y la corteza cerebral, determinando así la función motora,
expresada a través de los tractos corticoespinales y modulada
además por el cerebelo.
Los ganglios basales principales son caudado, putamen (en conjunto
se denominan cuerpo estriado), globus pallidus, núcleos subtalámicos
y sustancia nigra.
Los ganglios basales reciben aferencias desde: 1. Areas de asociación
frontales sensitivo - motoras, y parieto - témporo - occipitales
de la corteza cerebral, cuyo neurotransmisor es el glutamato; 2. Sustancia
nigra, en la zona denominada pars compacta (vía dopaminérgica);
3. Núcleo talámico intralaminar (vía dopaminérgica).
El cuerpo estriado posee un circuito de interneuronas cuyo neurotransmisor
es la acetilcolina, que actuaría como antagonista dopaminérgico.
Las principales eferencias de los ganglios de la base se dirigen a:
1. Segmento interno del globus pallidus;
2. Sustancia nigra, en la zona denominada pars reticulata. Estas eferencias
son inhibitorias de los núcleos talámicos, y son moduladas
por dos vías separadas que contienen GABA:
a.- Vía directa que contiene sustancia P y se proyecta a la
sustancia nigra - reticulata;
b.- Vía indirecta que contiene enkephalinas y se proyecta
al segmento interno del globus pallidus, a través del segmento
externo del globus pallidus y núcleos subtalámicos.
Estas vías ejercen efectos opuestos, de este modo la vía
indirecta produce excitación del circuito tálamo cortical
y por ende facilita los movimientos iniciados en la corteza; la vía
indirecta, a su vez, produce inhibición del mismo circuito. El
efecto de las aferencias nigroestriatales dopaminérgicas es facilitar
la transmisión a través de la vía directa y suprimir
la vía indirecta.
Así, se ha planteado que una alteración en el balance
entre ambas vías influye sobre el circuito tálamo cortical,
pudiendo resultar movimientos hipo o hiperkinéticos.
1.- Aumento de la transmisión por vía directa, disminuye
la inhibición talámica y produce movimientos hiperkinéticos;
2.- Aumento de la transmisión por vía indirecta, aumenta
la inhibición talámica y produce movimientos hipokinéticos;
3.- Deficiencia dopaminérgica produce aumento de la transmisión
por vía indirecta con lo cual se origina hipokinesia (1,
2, 3).
Por otra parte, se ha descrito una distribución somatotópica
de la pierna, brazo y cara dentro del segmento interno del globus pallidus
y sustancia nigra reticular, lo cual brinda una posible explicación
a la ocurrencia de diskinesias localizadas (1).
ETIOLOGIA
Se han descrito, a lo largo de varios años, diversas causas
de Corea, las cuales pueden agruparse en (3, 5,
6):
1.- Enfermedades Heredodegenerativas: Corea de Huntington, Neuroacantocitosis,
Enfermedad de Wilson, Atrofia Multisistémica, Atrofia Oligopontocerebelosa,
Ataxia Telangectasia, Corea Hereditario Benigno,Coreoatetosis Paroxística
Kinesigénica, Coreoatetosis Paroxística No Kinesigénica.
2.- Enfermedades Cerebrovasculares e Hipóxico-Isquémicas:
Accidente Vascular Encefálico, Malformación Arteriovenosa,
Hematoma Epidural, Hematoma Subdural, Intoxicación por Monóxido
de Carbono, Paro Cardiorespiratorio Recuperado, Cirugía Cardiovascular
con Circulación Extracorpórea, Policitemia Vera, Parálisis
Cerebral, Migraña Complicada.
3.- Enfermedades Metabólicas y Endocrinas: Hiperglicemia e Hipoglicemia,
Hipernatremia e Hiponatremia, Hipocalcemia - Hipoparatiroidismo, Encefalopatía
Hepática, Encefalopatía Renal, Deficiencia Multivitamínica,
Hipertiroidismo.
4.- Enfermedades Infecciosas: Corea de Sydenham, Encefalitis Viral.
Mononucleosis Infecciosa, Enfermedad de Lyme, Sida, Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt,
Tuberculosis, Encefalomielitis Post Vacuna.
5.- Enfermedades Inmunológicas: Lupus Eritematosos Sistémico,
Poliarteritis Nodosa, Enfermedad de Behcet, Sarcoidosis, Esclerosis
Múltiple.
6.- Drogas y Tóxicos:
- Antiepilépticos: Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoína.
- Antidepresivos: Amitriptilina, Litio. Fluoxetina.
- Antihistamínicos.
- Antihipertensivos: Propranolol, Reserpina. Alfa Metil Dopa
- Antiparkinsonianos: Bromocriptina, Levodopa, Pergolide.
- Benzodiazepinas: Clonazepam, Diazepam, Lorazepam.
- Estimulantes del SNC: Metilfenidato, Dextroanfetamina, Pemoline.
- Neurolépticos: Haloperidol, Tioridazina, Clorpromazina,
Metoclopramida.
- Anticonceptivos Orales.
- Tóxicos: Talio, Manganeso, Mercurio, Alcohol. Heroína.
7.- Lesiones Estructurales. Trauma,Tumores, Hemorragias.
8.- Otras Causas: Corea Gravídico, Corea Senil, Corea Esencial.
NEUROACANTOCITOSIS
En 1967 en Inglaterra se describe por primera vez un síndrome
caracterizado por acantocitosis, es decir, presencia de glóbulos
rojos espiculados en la sangre y alteraciones neurológicas que
incluyen: diskinesias orofaciales, movimientos coreiformes, demencia,
convulsiones, neuropatía periférica, etc. Incluída
dentro del grupo de las enfermedades heredodegenerativas, el tipo de
herencia aún no ha sido bien establecido. Se ha propuesto que
sea autosómica dominante o autosómica recesiva existiendo
argumentos no concluyentes en favor de ambas proposiciones.
La neuroacanticitosis se inicia generalmente en el período de
la adolescencia o adulto joven. Clínicamente se caracteriza por
(2, 4, 6, 7,
8):
1.- Movimientos involuntarios, principalmente de tipo coreicos, aunque
también pueden verse tics, distonías o bien una mezcla
de ellos. El corea generalmente se inicia en las extremidades inferiores,
pero puede llegar a comprometer varios segmentos corporales.
2.- Ocasionalmente puede haber vocalizaciones involuntarias, pero sin
coprolalia, a diferencia de aquellas de la enfermedad de Guilles de
la Tourette.
3.- Demencia, que es clínicamente evidente en un número
importante de casos, aunque no en todos. En cambio, muy frecuentes son
los trastornos siquiátricos leves a moderados que comprenden
depresión, ansiedad, apatía, trastornos de personalidad,
etc.
4.- Convulsiones, de tipo generalizado y con buena respuesta al tratamiento.
5.- Habitualmente existe hipotonía en los miembros afectados,
asociado a reflejos osteotendíneos muy disminuídos o ausentes.
6.- Neuropatía periférica, es un hallazgo frecuente al
examen y que puede certificarse mediante el estudio electrofisiológico
en el cual las velocidades de conducción motora son normales
y los potenciales de acción disminuídos con evidencias
de denervación. En algunos pacientes se ha realizado biopsia
de nervio sural existiendo una neuropatía axonal crónica
con importante actividad regenerativa. También se ha observado,
en algunos casos, compromiso de fibras mielínicas gruesas. Hay
datos controvertidos sobre el compromiso de neuronas del asta anterior
de la médula, el que parecería ser muy poco significativo
confirmando así que la degeneración axonal se produce
a nivel periférico.
Los criterios de diagnóstico incluyen las siguientes características
en los exámenes de laboratorio:
1.- Acantocitosis, que es criterio indispensable para esta enfermedad,
teniendo un valor de significancia si es mayor al 3%. En los pacientes
con neuroacantocitosis generalmente este valor es en promedio 10% y
puede mantenerse o aumentar en exámenes seriados. Así
un examen negativo no es completamente excluyente del diagnóstico
y debe repetirse periódicamente si existe fuerte sospecha clínica.
El porcentaje de acantocitosis no se correlaciona con la severidad de
la enfermedad. La morfología de los acantocitos ha sido atribuída
a una alteración en la composición de las uniones covalente
de los ácidos grasos de membrana, con aumento en el contenido
de ácido palmítico y disminución del esteárico,
lo cual produciría una desorganización en la red de proteínas
de membrana, lo que sería responsable de la deformación
de los glóbulos rojos (7, 8,
9). La acantocitosis también se asocia a otros
cuadros neurológicos como el síndrome de Bassen - Kornzweig
(o Abeta lipoproteinemia) y el retardo mental asociado a hipo-lipoproteinemia.
2.- CPK generalmente elevada, con valores entre 1000 y 2500 UI/l. Su
origen no está bien aclarado aunque un cierto grado de miopatía
podría explicarla, ya que se ha visto aparición de mioglobinuria
en relación a la elevación de niveles plasmáticos
de CPK.
3.- El estudio de lípidos plasmáticos no muestra alteraciones.
4.- El examen de LCR es normal.
El estudio de neuroimágenes revela en la tomografía axial
computada y en la resonancia nuclear magnética (RNM) atrofia
de la cabeza del núcleo caudado y atrofia aislada o asociada
de putamen o vermis. No existe correlación entre el grado de
atrofia y la gravedad de la enfermedad.
En la tomografía por emisión de positrones (PET) se ha
demostrado hipometabolismo en el núcleo caudado y putamen (7,
8).
La anatomía patológica de esta entidad consiste en pérdida
neuronal y gliosis en el núcleo caudado y en menor grado en el
putamen y globus pallidus. No se ha encontrado alteraciones a nivel
de corteza cerebral, ni médula espinal (7, 8).
HIPERTIROIDISMO
El hipertiroidismo como causa de corea ha sido mencionado en la literatura
(3, 6, 10, 11,
12, 13). Aunque como manifestaciones
neurológicas más frecuentes se mencionan la hiperreflexia
y el temblor, este movimiento involuntario se ha descrito hasta en un
2% (3). Existe buena correlación entre los movimientos
coreicos, la alteración de las pruebas tiroideas y el hipertiroidismo
clínico. Por otra parte, a medida que se resuelve la tirotoxicosis
también disminuye el corea, hasta desaparecer al llegar al estato
eutiroideo.
Precozmente al inicio de la terapia con simpaticolíticos y betabloqueadores,
y antes de la normalización de las pruebas de función
tiroídea, se observa mejoría del corea, lo cual sugiere
que está mediado por el sistema nervioso simpático. Aunque
la concentración de catecolaminas es normal en estos pacientes,
muchos de los síntomas y signos de la tirotoxicosis pueden ser
explicados por potenciación del efecto de las catecolaminas por
la tiroxina.
HIPOPARATIROIDISMO
El hipoparatiroidismo es una enfermedad endocrina poco común,
existiendo tres entidades separadas (6, 14,
15):
1.- Hipoparatiroidismo idiopático.
2.- Hipoparatiroidismo post tiroidectomía.
3.- Pseudohipoparatiroidismo.
En todos ellos el calcio está disminuído y el fósforo
aumentado, pero sólo en el hipoparatiroidismo idiopático
y post tiroidectomía hay respuesta a la administración
de paratohormona, a diferencia del pseudohipoparatiroidismo en que la
falla estaría a nivel del órgano "blanco" (túbulo
renal), asociándose además a un aspecto dismórfico
del paciente.
La tetania es el síntoma más frecuentemente descrito,
pero muchos pacientes presentan otros trastornos neurológicos
como convulsiones, hipertensión intracraneana o corea, lo que
hace más difícil llegar al diagnóstico.
Desde 1952 se han descrito ocasionalmente pacientes con movimientos
coreicos transitorios en quienes se ha demostrado hipoparatiroidismo
como única causa, los cuales desaparecen al coregir la hipocalcemia.
La fisiopatología exacta de este trastorno no se conoce. Inicialmente
se le relacionó con calcificaciones de los ganglios basales;
sin embargo esto no ha demostrado ser significativo. El depósito
de calcio per se no explica esta disfunción de los ganglios basales,
pero se ha propuesto dos hipótesis (14):
1.- La localización del depósito de calcio podría
ser más importante que la cantidad, postulándose que la
afinidad de las paredes de los vasos sanguíneos por el calcio
puede producir una disminución del lumen y resultar en áreas
de isquemia a nivel de los ganglios basales.
2.- La hipocalcemia podría producir disfunción localizada
en el sistema nervioso central a nivel de los ganglios basales. Es sabido
que la hipocalcemia aumenta la excitabilidad a nivel de las fibras nerviosas
y de las sinapsis, pudiendo descargar en forma espontánea. Esto
explicaría, además de los movimientos involuntarios, la
tendencia a las convulsiones, tetania muscular y parestesias.
HIPERGLICEMIA NO CETOCICA
La hiperglicemia no cetócica como complicación de la
Diabetes Mellitus puede asociarse a diversos síntomas neurológicos
como confusión, coma y signos focales que simulan un accidente
vascular encefálico. También puede observarse, aunque
infrecuentemente, movimientos involuntarios de tipo coreico (6,
16, 17, 18, 19).
En la literatura se han reportado sólo 9 casos, los cuales corresponden
en su mayoría a mujeres mayores de 60 años. Se ha propuesto
que como los estrógenos disminuyen la función de la dopamina
en el sistema nigroestriatal, en mujeres post-menopaúsicas al
disminuir los estrógenos aumenta la sensibilidad a la dopamina
a nivel de receptores en el estriado, predisponiendo al desarrollo de
movimientos involuntarios.
En la hiperglicemia el metabolismo es predominantemente anaeróbico
y ello ocasiona en el cerebro un cambio metabólico utilizándose
la degradación del GABA como fuente alternativa principal de
energía. Los pacientes con cetosis tienen gran producción
de acetato, del cual se obtiene GABA; ello no ocurre en los pacientes
no cetócicos, disminuyendo rápidamente los niveles de
GABA, lo que produce por mecanismos desconocidos lesiones a nivel de
los núcleos subtalámicos desencadenantes del corea (20).
La mayoría de los pacientes presenta resolución parcial
del corea después de la corrección de la hiperglicemia
y el tratamiento con neurolépticos, el que generalmente debe
continuarse por tiempo prolongado. Otros, sin embargo, no responden
al tratamiento ni a la mejoría de la hiperglicemia, lo que hace
necesario descartar una lesión isquémica (infarto lacunar)
a nivel de los ganglios basales como etiología, dado que la diabetes
mellitus es factor de riesgo conocido para ello.
COREA GRAVIDICO
Generalmente corresponde a un hemicorea que se presenta durante el
primer trimestre del embarazo y cede espontáneamente después
de algunos meses o del parto. Tradicionalmente se ha asociado a enfermedad
reumática previa y también debe considerarse asociado
al Lupus eritematoso diseminado y al síndrome de anticuerpos
antifosfolípidos (3, 6, 21,
22).
El corea responde al tratamiento con fenotiazinas y haloperidol, los
cuales bloquean el receptor de dopamina y producen disminución
relativa de la actividad dopaminérgica a nivel del cuerpo estriado
(21, 23).
Este cuadro y su tratamiento no se asocian a anomalías fetales,
ya que habitualmente el cuadro se inicia después del período
de la organogénesis (21).
APROXIMACION AL PACIENTE CON COREA
El enfrentamiento del paciente que presenta un cuadro agudo caracterizado
por movimientos involuntarios del tipo coreico debe realizarse en base
a un esquema diagnóstico que considere los siguientes aspectos:
1.- Historia de la enfermedad actual, incluyendo anamnésis dirigida
a sintomatología de esfera neurológica y psiquiátrica.
2.-Antecedentes mórbidos, principalmente enfermedad reumática
o estreptococia previa.
3.- Hábitos, incluyendo uso de medicamentos (actual y remoto),
alcohol etílico y drogas.
4.- Historia ocupacional, investigando exposición a tóxicos
ambientales.
5.- Historia familiar de corea u otras entidades relacionadas.
6.- Examen físico acucioso, incluyendo una completa evaluación
neurológica, caracterizando el movimiento involuntario.
7.- Laboratorio. Es recomendable solicitar a los pacientes, en que
la causa no parece clara, los siguientes exámenes: hemograma,
glicemia, electrolitos plasmáticos, calcemia, magnesemia, pruebas
de función hepática, renal y tiroidea, VDRL y HIV. Otros
más específicos o costosos deben orientarse según
los hallazgos del examen físico o laboratorio básico,
estos incluyen: Rx de tórax, EEG, RNM, niveles plasmáticos
de diversas drogas, títulos de antiestreptolisina O, análisis
de LCR, etc.
El tratamiento debe dirigirse a resolver el factor desencadenante del
corea, si éste ha sido identificado; idealmente debe reservarse
el uso de Haloperidol o Clonazepam para aquellos casos en que el trastorno
del movimiento causa mucho malestar al paciente.
CONCLUSION
El corea es un síntoma neurológico de baja incidencia
en la población, caracterizado por un movimiento involuntario,
breve, irregular y carente de intención que afecta predominantemente
el segmento distal de las extremidades. Fisiopatológicamente
se ha relacionado con un desbalance de la actividad colinérgica
y dopaminérgica (en favor de la dopaminérgica), a nivel
de los ganglios de la base. Se ha descrito muchas condiciones patológicas
asociadas etiológicamente con el cuadro, algunas de ellas correspondiendo
a enfermedades frecuentes en la población pero que sólo
rara vez se manifiestan por corea. Todas estas entidades deben ser consideradas
por el clínico en el enfrentamiento del paciente con corea, a
fin de que el diagnóstico etiológico sea alcanzado en
la mayoría de los pacientes, y así el tratamiento pueda
ser el más adecuado a su condición.
REFERENCIAS
1. Growdon J.H., Young R.R. Paralysis and other disorders
of movement. Harrison's Principles of Internal Medicine.13th. ed. N. York.
McGraw-Hill, 1994.
2. Adams R.D., Victor M. Abnormalities of movement and
posture due to disease of the extrapyramidal motor systems. Principles
of Neurology. 5th. ed. N. York. McGraw-Hill, 1993.
3. Klawans H.L., Brandabur M.M. Chorea in childhood.
Pediatric Annals 22: 41-50, 1993.
4. Burnett L., Jankovic J. Chorea and ballism. Current
Opinion in Neurology and Neurosurgery 5: 308-313, 1992.
5. Shoulson I. Huntington's disease. A decade of progress.
Movement disorders. Neurologic Clinics 2: 515-526, 1984.
6. Hyde T.M., Hotson J.R., Kleinman J.E. Differential
diagnpsis of choreiform tardive diskinesia. Journal of Neuropsychiatry
and Clinical Neurosciences 3: 255-268, 1991.
7. Hardie R.J., Pullon H.W., Harding A.E., et al. Neuroacanthocytosis:
A clinical, hematological and pathological study of 19 cases. Brain 114:
13-49, 1991.
8. Ferrer X., Julien J., Vital C., Laguenny A., Tison
F. La Chorèe-acanthocytose. Rev. Neurol. (Paris) 12: 739-745, 1990.
9. Sakai T., Antoku Y., Twashita H., Goto I., Nagamatsu
K., Shii H. Chorea-acanthocytosis: Abnormal composition of covalently
bound fatty acids of erythrocyte membrane proteins. Ann. Neurol. 29: 664-669,
1991.
10. Heffrom W., Eaton R.P. Thyrotoxicosis presenting
as choreoathetosis. Ann. Intern Med. 73: 425-428, 1970.
11. Fidler S., O'Rourque R., Buchsbann W. Choreoathetosis
as a manifestation of thyrotoxicosis. Neurology 21: 55-57, 1971.
12. Dhar S.K., Nair C.P. Choreoathetosis and thyrotoxicosis.
Ann Intern Med. 80: 426-427, 1974.
13. Delwaide T.J., Schoeneng. Hyperthyroidism as a cause
of persistent choreic movements. Acta Neurol Scand. 58: 309-312, 1978.
14. McKinney A.S. Idiophatic Hypoparathyroidism presenting
as chorea. Neurology 12: 485-491, 1962.
15. Fonseca O., Calverly J.R. Neurological manifestation
of hypoparathyroidism. Arch. Intern Med. 120: 202-206, 1967.
16. Lin J.J., Chang M.K. Hemiballism-hemichorea and
non-ketotic hyperglycaemia. J. Neurol. Neurosurg Psychiatry 57: 748-750,
1994.
17. Rector G.W., Herlong H.F., Moses H. Nonketotic hyperglycemia
appearing as choreathetosis or ballism. Arch Intern Med. 142: 154-155,
1982.
18. Totoritis M., Cornish P., Thompson F. Nonketotic
hyperglicemia. Arch Intern Med. 142: 1405, 1982.
19. Haan T., Kremmer N.P.H., Dadberg G.W.A.M. Paroxysmal
choreoathetosis presenting symptoms of diabetes mellitus. J. Neurol Neurosurg
Psychiatry 52: 113, 1989.
20. Crossman A.R., Sambrook M.A., Jackson A. Experimental
hemichorea/hemiballism in the monkey: Studies on the intracerebral situ
of action in a drug induced dyskinesia. Brain 107: 579-596, 1984.
21. Donaldson J.O. Neurologic emergencies in pregnancy.
Obstetrics and Gynecology Clinics of North America 18: 199-212, 1991.
22. Ichikawa K., Kim R.C., Givelber H., et al. Chorea
Gravidarum. Report of a fatal case with neuropathological observation.
Arch Neurol. 37: 429-432, 1980.
23. Donaldson J.O. Control of chorea gravidarum with
haloperidol. Obstet Gynecol 59: 381, 1982.
|