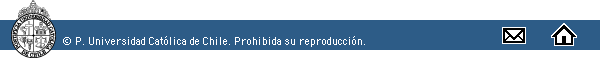El famoso pintor español Francisco Goya, sufrió de una curiosa
enfermedad hasta entonces desconocida, que afectó su visión,
su audición y su equilibrio. Después de "superada" su enfermedad,
su personalidad cambió y también la naturaleza de su pintura
(14). ¿Podría él haber sufrido del ahora conocido Síndrome
de Vogt-Koyanagi-Harada?
DEFINICION
El Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) es una rara entidad
caracterizada por una reacción inflamación bilateral de
la úvea, del pigmento retinal y de las meninges, acompañada
en grado variable de compromiso del encéfalo (encefalitis), de
los pares craneanos (generalmente II y VIII) y alteraciones de la piel
y pelo tales como vitiligo, poliosis (encanecimiento de las cejas),
alopecía y canicie (12).
HISTORIA
Por el año 940 A.C. un médico árabe describió
una enfermedad caracterizada por inflamación ocular y poliosis.
En el año 1906 Vogt y en 1929 Koyanagi, describieron una condición
caracterizada por iridociclitis bilateral, uveitis y meningoencefalitis
asociada a vitiligo, alopecía, poliosis y sordera. En 1926, por
otra parte, Harada describió una enfermedad que consistía
en uveitis posterior y bilateral severa con desprendimiento retiniano,
compromiso variable del SNC y los signos dermatológicos antes
mencionados. Desde 1951, la literatura médica, ha convenido en
nombrar a esta enfermedad como Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
(VKH) (12).
EPIDEMIOLOGIA
La incidencia y prevalencia no son bien conocidas. Son especialmente
susceptibles los orientales, negros y caucásicos de piel oscura.
En Japón, se estima que la prevalencia es de 15 por millón
de habitantes con una incidencia de 6,5 casos por millón, habiendo
más o menos 800 casos por año, correspondiendo al 8% de
las uveitis en ese país (8).
El VKH ocurre principalmente en la tercera y cuarta década de
la vida, con una incidencia levemente mayor en mujeres. Es extremadamente
raro en la niñez. Se han descrito casos en gemelos univitelinos
y casos simultáneos en una misma ciudad, datos que pudiesen sugerir
cierta susceptibilidad genética o una posible etiología
viral (2, 6, 10).
MANIFESTACIONES CLINICAS
El VKH puede ser dividido en 3 estadios:
Estadio I: Prodrómico: Previo a la aparición de
las manifestaciones oculares típicas de la enfermedad. Hay cefalea,
febrícula y un cuadro ocular caracterizado por dolor orbital
profundo, epífora y fotofobia. Puede aparecer vitiligo. La duración
de este período es variable.
Estadio II: (uveal y neurológico): Oftálmico:
Se caracteriza por uveitis bilateral que puede afectar primero un ojo,
con aparición súbita de visión borrosa, fotofobia,
disacusia y meningismo. Hay precipitados queratíticos corneales,
pequeños nódulos en el borde pupilar (llamados nódulos
de Koeppe) y edema de papila con desprendimiento no hemorrágico
de retina y todos estos signos son manifestaciones de una reacción
granulomatosa en la uvea ocular (Panuveal). Este estadio puede durar
semanas o meses. El compromiso neurológico puede aparecer antes,
durante o después del compromiso ocular y tener una localización
y severidad variables. Se manifiesta por una meningoencefalitis con
cefalea, signos meníngeos, compromiso cuanti y cualitativo de
conciencia; afectación de pares craneales principalmente II y
VIII, pudiendo también comprometer el III, IV, V, VI y VII. También
puede haber compromiso parenquimatoso como afectación de vías
largas, alteraciones cerebelosas y espinales tales como paraparesia,
enuresis, encopresis y vejiga neurogénica, entre otras.
El compromiso del VIII nervio da hipoacusia de tipo neurosensorial,
a veces bilateral y que ocasionalmente se acompaña de tinitus.
El componente vestibular da vértigos, nistagmus horizontal, alteración
del reflejo óculo-vestibular y alteración en los movimientos
oculares del seguimiento lento.
Hay además algunos trastornos endocrinológicos dados
por inflamación hipotalámica tales como amenorrea, disfunción
hipofisiaria, diabetes insípida, hiperglicemia, hipocolesterolemia,
etc.
A veces es posible confundir la sintomatología con hipertensión
intracraneana dado que puede dar cefalea y vómitos. Sin embargo,
la presión intracraneana generalmente es normal y sólo
en un pequeño porcentaje se encuentra sutilmente elevada.
Dentro de los hallazgos dermatológicos se destacan: canicie,
poliosis, alopecía y vitiligo, todos los cuales pueden aparecer
antes, durante o después del compromiso ocular. El vitiligo en
algunas ocasiones se puede presentar siguiendo una distribución
neural (¿fenómeno neurogénico?) y a veces en esa
zona parestesias y disestesias. El vitiligo afecta frecuentemente cara,cuello,
tronco y párpados (esta última localización se
puede acompañar de despigmentación del iris ipsilateral).
Las manifestaciones dermatológicas pueden desaparecer y reaparecer
después en el mismo lugar o en una nueva localización.
Estadio III: Convalescencia: este período puede durar
semanas, meses o continuar crónicamente como uveitis, disacusia
(a altas frecuencias), poliosis, vitiligo y alopecía. El examen
ocular puede revelar despigmentación del perilimbo y fondo (1,
2, 4, 5, 7,
9).
Se describen tres tipos del VKH:
Tipo I: Hay compromiso ocular sin compromiso de oído o piel
que permite sospechar el VKH.
Tipo II: Hallazgos oculares y al menos una manifestación en
piel u oídos.
Tipo III: Signos oculares con 2 o más de los otros sistemas.
Más del 70% de los casos del tipo I y II, tienen una duración
de la enfermedad de menos de un año, 2/3 de los casos de tipo
III tienen enfermedad activa por más de un año. No hay
relación entre la severidad del compromiso visual y la severidad
de la enfermedad general. Los de tipo III tienen curiosamente mejor
agudeza visual final que aquellos del tipo I y II (2,
12).
DIAGNOSTICO
Se debe plantear frente a compromiso de los sistemas antes mencionados,
sin embargo, son los oftalmólogos quienes más lo sospechan
por ser los síntomas oculares los más frecuentes y dramáticos.
Lamentablemente no hay test específicos para confirmar el diagnóstico.
EXAMENES DE LABORATORIO
|
1.- LCR
|
- Proteinorraquia e inmunoelectroforesis de proteínas
|
|
- Pleocitosis
|
|
- Estimación cuantitativa de inmunoglobulinas
|
|
- Fijación del complemento contra antígenos virales
|
|
- Células
|
|
2.- Plasma
|
- Fijación del compromiso contra antígenos virales
|
|
- Hemaglutinación contra antígenos virales
|
|
3.- Test Electrofisiológicos
|
- Electroencefalograma
|
|
- Potenciales evocados visuales
|
|
- Electróculograma
|
|
4.- Examen Oftalmológico
|
- Visión de colores
|
|
- Campo visual
|
|
- Angiografía retinal con fluorescencia
|
|
5.- Examen del VIII par
|
- Audiometría
|
|
- Pruebas calóricas vestibulares
|
.
En el estudio del LCR se encuentra en un 85% de los casos pleocitosis
entre 4 y 700 cél/ml, de predominio linfocitario con el resto
del análisis citoquímico normal y con cultivos (-). Ocasionalmente,
hay un sutil aumento de las proteínas de hasta 70 mg/dl y no
mayor a 200 mg/dl (3).
Experimentalmente, se han identificado macrófagos anti-melanina
en el LCR de pacientes de VKH, lo cual se relaciona con su posible patogenia.
Las meningitis asépticas en este cuadro pueden ser recurrentes.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Es muy amplio tanto desde el punto de vista neurológico como
oftalmológico (2):
|
1.- Síndromes de aumento de la presión intracraneana
|
- Tumor cebral
|
|
- Pseudotumor cerebral
|
|
2.- Afectación ocular y signos neurológicos fluctuantes
|
- Esclerosis múltiple
|
|
- Sarcoidosis
|
|
- Enfermedad de Behcet
|
|
- Síndrome de Cogan
|
|
- Meningitis
|
|
3.- Uveitis granulomatosa bilateral + cambios en la piel y pelo
+ sordera + compromiso neurológico
|
- Oftalmitis simpática
|
|
4.- Desprendimiento exudativo de retina
|
- Corioretinitis
|
|
- Cisticercosis
|
|
- Nocardiosis
|
|
- Toxoplasmosis
|
|
- Oftalmitis por herpes zoster
|
|
- Otras
|
ETIOLOGIA Y PATOGENIA
Aún no conocida. Se ha postulado frecuentemente una etiología
autoinmune (contra melanocitos de piel, aparato visual y aparato cocleovestibular
derivados de la cresta neural) con cierta predisposición genética.
También se ha pensado en una etiología viral dado el
período prodrómico de la enfermedad y una incidencia mayor
en otoño y primavera, además del reporte de casos simultáneos
en la misma ciudad. Sin embargo, no se ha podido aislar virus alguno
en LCR ni en tejido subretiniano.
Hammer (1974) señaló la presencia de anticuerpos circulantes
y linfocitos sensibilizados contra la melanina en sangre periférica
y en LCR (2, 12).
TRATAMIENTO
Se enfatiza la buena respuesta con terapia corticoidal en altas dosis.
En otros casos se ha usado inmunosupresores como ciclofosfamida, azatioprina,
clorambucil y en casos seleccionados inmunoglobulinas o combinación
de todas estas terapias (2, 13).
La administración temprana de corticoides puede prevenir la
progresión de la enfermedad, acortar su duración y disminuir
otros compromisos sistémicos (2).
En general, habría buena respuesta por tiempo variable, pudiendo
reaparecer y remitir muchas veces en la vida.
PRONOSTICO
Es relativamente benigno. Si bien más de la mitad de los pacientes
quedan con visión casi normal, puede dejar secuelas oculares
tales como atrofia coroídea, glaucoma, cataratas, atrofia óptica,
opacidad corneal y escleritis entre otras, en un 35% de los pacientes
no tratados. Se dice que en la era esteroidal es difícil encontrar
ceguera total, sin embargo, tiempo atrás, ésta constituía
una dramática secuela.
Dentro de las secuelas neurológicas puede existir paresia de
músculos extraoculares, defectos de vías largas, cambios
persistentes de la personalidad, psicosis, deterioro y afasia (2,
12).
REFLEXION
Goya efectivamente pudo haber sufrido un VKH y cuentan sus biografistas
que hubo un cambio en la personalidad del pintor tras la enfermedad
(¿secuela post encefalítica?) y en su forma de pintar (¿Defecto
visual y alteración del color?). Ese período en la vida
artística de Goya se conoce como el tiempo de las pinturas negras.
En todo caso, todos concuerdan en que sus más grandes pinturas
fueron realizadas en ese período (después de 1793) (11,
12).
REFERENCIAS
1. Adams R.D., Victor M., Ropper A.H. Principles of Neurology.
Edit. Wonsiewilz M., Naurozov M. Ed. McGraw-Hill. Co. New York. Sixth
Ed. pp: 748, 1997.
2. Duanes's Clinical Ophtalmology. Edit. Tasman W. M.D.
Ed. Lippincott - Raven. Washington. New York. 1995.
3. Fishman R. Cerebrospinal fluid in diseases of the
nervous system. Edit. Mills L.E. Ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia. Pennsylvania
19106. Second Edition. pp. 291, 1992.
4. Foster D.J., Rao N.A., Hill R.A., Nguyen Q.H., Baerveldt
G. Incidence and management of glaucoma in Vogt- Koyanagi-Harada syndrome.
Ophthalmology 100 (5): 613-618, 1993.
5. Jahara T., Sekitawi T. Neurological evaluation of
Harada's Disease. Acta Otolaryngol Suppl. Stockh 519: 110-113, 1995.
6. Krashy J., Honzova S. The Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome
in Children. Cesk-Oftalmol. 51 (3): 156-164, 1995.
7. Manor R.S. en Handbook of Clinical Neurology. Ed.
Vinken P.J., Bruyn G.W. Edit. North Holland Publishing Co. Amsterdam 1978
pp. 513-544.
8. Moorthy R.S., Inomata H., Rao N.A. Vogt-Koyanagi-Harada
Syndrome. Surv. Ophthalmol. 39 (4): 265-292, 1995.
9. Murakami S., Jnaba Y., Mochizuki M., Nakajima A.,
Urayama A. A nation wide survey on the occurrence of Vogt-Koyanagi-Harada
disease in Japan. Jpn - J - Opththalmol. 38 (2): 208-213, 1994.
10. Rutzen A.R., Ortega-Larrolea G., Frambach D.A.,
Rao N.A. Macular edema in chronic Vogt- Koyanagi-Harada Syndrome. Retina
15 (6): 475-479, 1995.
11. Rutzen A.R., Ortega-Larrolea G., Schwab I.R., Rao
N.A. Simultaneus onset of Vogt- Koyanagi-Harada syndrome in monozigotic
twins". Am-J-Ophthalmol. 119 (2): 239-240, 1995.
12. Vargas L.M. The black painting and the Vogt-Koyanagi-Harada
syndrome. J-Fla-Med- Assoc. 82 (8): 533-534, 1995.
13. Wendell R., Helveston M.D. and Gilmore R. Treatment
of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome with intravenous inmunoglobulin. Neurology
46: 584-585, 1996.
|