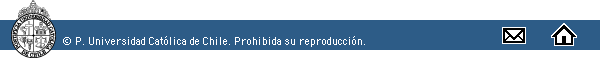La distonía se define como una patología caracterizada por
contracciones musculares involuntarias sostenidas, que causan movimientos
repetitivos frecuentes, torsiones o asunción de posturas anormales.
El término distonía se utiliza en tres contextos mayores:
En la descripción de una forma específica de movimiento
involuntario (es decir como un signo), para referirse a un síndrome
causado por un gran número de enfermedades (como cuando se utiliza
el término parkinsonismo para referirse a un síndrome rígido-akinético),
y como sinónimo de una forma de distonía idiopática
(de torsión) o distonía musculorum deformans (8,
9).
Por otro lado la mioclonía, se considera un espasmo muscular involuntario,
como un relámpago, abrupto, instantáneo, no asociado a pérdida
de conciencia y cuyo origen, por definición, se encuentra en el
SNC (9, 12).
Descritos así los dos conceptos, parece clara la inclusión
o exclusión de los pacientes en la categoría respectiva.
Sin embargo, movimientos típicamente mioclónicos pueden
observarse en algunos pacientes con distonía de torsión,
pudiendo provocar confusiones diagnósticas.
Algunas revisiones de la literatura, refuerzan la idea de que la distonía
idiopática de torsión se puede presentar en un amplio espectro
de variantes clínicas (4, 5).
Entre estas variantes se encuentra la "Distonía Mioclónica"
(término introducido por Davidenkow en 1926), caracterizada porque
la velocidad de los movimientos distónicos es tan rápida,
que asume la apariencia de sacudidas mioclónicas (5).
Obeso et al en 1983 reintroduce el término para enfatizar el hecho
de que tales sacudidas no son infrecuentes en la distonía y por
lo tanto, en presencia de movimientos distónicos clásicos
sostenidos, aún con la aparición de movimientos mioclónicos,
puede sustentarse el diagnóstico de distonía (10).
Esta observación es importante, por cuanto, a menos que el componente
distónico sea reconocido, tales pacientes pueden ser mal identificados
con el diagnóstico de mioclonus, lo cual es importante para el
enfoque terapéutico (5).
CARACTERISTICAS CLINICAS
Es un desorden poco frecuente. Representa menos del 3% de todos los
pacientes con distonía de torsión idiopática (10).
Publicaciones recientes sugieren la existencia de dos formas: hereditaria
y esporádica. La forma hereditaria es autosómica dominante
y respondedora al alcohol (6, 7, 11).
La edad de inicio oscila entre los 5 y 47 años (promedio 20.4
) (10).
Otros estudios reportan la instalación del mioclonus regularmente
entre los 2 y 3 años de vida, y el componente distónico
desde los 6-18 meses hasta la adolescencia (6, 7).
El 78% de los casos presenta mioclonus en reposo (posiblemente algunos
en reposo incompleto, por la distonía).
En todos los pacientes, la activación voluntaria de los músculos,
produce contracciones mioclónicas agregadas a los espasmos distónicos.
Por ejemplo al elevar las manos enfrente del cuerpo se producen mioclonus
de hombros, brazos y cuello.
La aparición de estos movimientos, puede inclusive, enmascarar
la hiperpronación diagnóstica de la muñeca, y la
cocontracción del biceps y triceps que caracterizan la distonía.
En muchos casos los mismos músculos son afectados tanto por
la distonía como por las mioclonías. Sin embargo, la distonía
es mas prominente en los músculos del cuello y hombros, mientras
que las mioclonías son mas evidentes en los músculos distales.
Las mioclonías son irregulares en el tiempo y usualmente tienen
una distribución segmental. Las sacudidas, generalmente, son
desencadenadas por estímulos auditivos, visuales, o somestésicos.
Suelen ser lo suficientemente intensos, como para interferir con la
escritura, el beber, o el comer.
En general, después del desarrollo inicial de la enfermedad,
que toma un período de aproximadamente 5 años, la mayoría
de los pacientes exhiben poca o ninguna progresión de la misma,
permaneciendo estables por muchos años.
Característicamente, la distonía mioclónica permanece
confinada a las extremidades superiores, algunas veces involucrando
el tronco. Como consecuencia de lo anterior, la mayor incapacidad es
de la función manual, permitiéndole a muchos pacientes
continuar caminando y autovalentes.
La electromiografía demuestra sacudidas mioclónicas con
la acción, en todos los pacientes estudiados. Un 70% de ellos
presenta mioclonías en reposo. A menudo se registran simultáneamente
contracciones musculares distónicas en los mismos sitios o partes
distales del cuerpo.
El registro muestra salvas de corta duración (50-250 miliseg.),
que siempre se acompañan de una sacudida muscular visible, muy
distinta del espasmo distónico, aún cuando la salva fuese
un poco mas prolongada de lo usual.
La sacudida puede involucrar: Un músculo y sus sinergístas
o mostrar cocontracción del grupo de músculos antagonistas.
La electroencefalografía de rutina revela, en muy pocos casos,
alguna incidencia de espigas irregulares no focales, que no se correlacionan
con el mioclonus.
Ninguno de estos pacientes tiene convulsiones (10).
En algunos casos estudiados con Resonancia Magnética, se ha
reportado la presencia de cambios leves difusos en la sustancia blanca.
Los tiempos de conducción central para la información
visual, somestésica, y motora fueron prolongados.
En general la exploración laboratorial extensa no demuestra
anomalías lisosomales. peroxisomales, mitocondriales u otras
alteraciones metabólicas. Los niveles séricos de cobre,
ceruloplasmina, T3, T4, TSH, búsqueda de acantocitos, examen
de LCR, Tomografía Computada cerebral no demuestran anomalías
(1, 2).
ETIOLOGIA Y PATOFISIOLOGIA
Al igual que en los otros tipos de distonías, la etiología
y patofisiología de la "distonía mioclónica" permanecen
desconocidas.
Se supone que el desarrollo de movimientos anormales cambiantes en
los casos de "parálisis cerebral atetósica" es debido
a la maduración del SNC en crecimiento.
En cambio, el desarrollo y persistencia de movimientos distónicos
después de un daño inicial en un encéfalo maduro,
sugiere, que es consecuencia de algún cambio anatómico
y fisiológico producto de esa agresión (3).
El origen de estas mioclonías en el SNC no está clara.
Podrían ser de origen subcortical (10).
La hipótesis del imbalance Dopamina-AcCo puede explicar algunos
aspectos de la farmacología de otras alteraciones del movimiento
y también podría servir en el caso de la distonía.
Por ejemplo en la distonía generalizada hay algunos hallazgos
que sugieren la presencia de un imbalance DA-AcCo. similar al de la
Enfermedad de Parkinson, con deficiencia dopaminérgica y exceso
colinérgico. En cambio en la distonía de Meige pareciera
existir un exceso funcional de ambos sistemas. Obviamente estas hipótesis
requieren más investigación (13).
En la forma genéticamente determinada, las alteraciones en la
neurotransmisión pueden ayudar al conocimiento del desarrollo
normal del control motor (7).
TRATAMIENTO
Se han utilizado muchas drogas para tratar estos pacientes, aunque
pocos han tenido efecto beneficioso, ya sea sobre las distonías
o sobre las mioclonías.
La lista incluye: Tetrabenazina, haloperidol, levodopa/carbidopa, amantadina,
propranolol, clonazepam, carbamazepina, acido valproico, primidona,
fenobarbital, y otros más (10).
En algunos casos aislados se ha reportado mejoría significativa
del mioclonus con valproato sódico, y de la distonía con
clorhidrato de trihexifenidilo (11).
En otros el clonazepam fué el único medicamento que llevó
a la mejoría clínica, reduciendo ambos movimientos (1).
En resumen se pretende enfatizar que los movimientos distónicos
pueden ser lentos o rápidos. Pueden ser tan rápidos que
adoptan la forma de una sacudida mioclónica repetitiva. Por lo
tanto la combinación de mioclonías y movimientos sostenidos,
no excluye el diagnóstico de distonía.
Sería razonable considerar la "distonía mioclónica"
como una variante de la distonía de torsión clásica,
con dos formas de presentación: esporádica y familiar.
Esto tiene implicaciones pronósticas y podría explicar
algunas diferencias de respuesta terapéutica.
REFERENCIAS
1. Alves RS, Barbosa ER, Limongi JC et al. Heredetary
essential myoclonus. Report of a family. Arg. Neuropsiquitr 1994; 52(3):
406-9.
2. Bohlega S, Stigsby B, Al-Kawi MZ et all. Familial
tremulous and myoclonic dystonia with white matter changes in brain magnetic
resonance imaging. Mov Disord 1995; 10(4):513-7.
3. Burke RE, Fahn S, and Gold AP. Delayed-onset dystonia
in patients with "static" encephalopathy. J of Neurol. Neurosurg. and
Psy. 1980; 43:789-797.
4. Fahn S. The varied clinical expressions of dystonia.
Neurol. Cli. 1984; 2(3):541-554.
5. Fahn S. Clinical variants of idiopathic torsion dystonia.
J. of Neurol. Neurosurg. and Psychia. ss 1989:96-100.
6. Kyllerman M, Forsgren L, Sanner G et al. Alcohol-responsive
myoclonic dystonia in a large family; dominance inheritance and phenotypic
variation. Mov Disord. 1990; 5(4):270-9.
7. Kyllerman M, Sanner G, Forsgren L et al. Early onset
dystonia decreasing with development. Case report of two children with
familial myoclonic dystonia. Brain Dev.1993; 15(4):295-8.
8. Lang AE, Movement Disorder Symptomatology. In: Bradley
W, Daraff R, Fenichel G et al ads. Neurology in Clinical Practice, Volume
I, Newton, MA, USA, 1996: 299-320.
9. Mayo Clínica. Mayo Fundación. Distonía.
En: Exploración Clínica en Neurología. Editorial
JIMS S:A:, Barcelona, España,1992: 170-1.
10. Obeso JA, Rothwell JC, Lang AE et al. Myoclonic
dystonia. Neurology 1983; 33:825-30.
11. Pueschl SM, Friedman JH, Shetty T. Myoclonic dystonia.
Childs Nerv Syst. 1992; 8(2):61-6.
12. Shibasaki H. Myoclonus. Curr Opinion Neurol. 1995;
8:331-4.
13. Sthal SM, Berger Ph.A. Bromocriptine, physostigmine,
and neurotransmitter mechanisms in the dystonias. Neurology, 1982; 32:889-92.
|